.jpg) |
| 1º de junio de 1874 - Buenos Aires |
CREÍA YO
No a todo alcanza
Amor, pues que no puedo
romper el gajo con
que Muerte toca.
Mas poco Muerte
puede
si en corazón de
Amor su miedo muere.
Mas poco Muerte
puede, pues no puede
entrar su miedo en
pecho donde Amor.
Que Muerte rige a
Vida; Amor a Muerte.
HAY UN MORIR
No me lleves a
sombras de la muerte
Adonde se hará
sombra mi vida,
Donde sólo se vive
el haber sido.
No quiero el vivir
del recuerdo.
Dame otros días
como éstos de la vida.
Oh no tan pronto
hagas
De mí un ausente
Y el ausente de mí.
¡Que no te lleves
mi Hoy!
Quisiera estarme
todavía en mí.
Hay un morir si de
unos ojos
Se voltea la mirada
de amor
Y queda sólo el
mirar del vivir.
Es el mirar de
sombras de la Muerte.
No es Muerte la
libadora de mejillas,
Esto es Muerte.
Olvido en ojos mirantes.
Tres cocineros y un huevo frito
Hay tres cocineros en un hotel; el primero llama al segundo y le dice: "Atiéndeme ese huevo frito; debe ser así: no muy pasado, regular sal, sin vinagre"; pero a este segundo viene su mujer a decir que le han robado la cartera, por lo que se dirige al tercero: "Por favor, atiéndeme este huevo frito que me encargó Nicolás y debe ser así y así" y parte a ver cómo le habían robado a su mujer.
Como el primer cocinero no llega, el huevo está hecho y no se sabe a quién servirlo; se le encarga entonces al mensajero llevarlo al mozo que lo pidió, previa averiguación del caso; pero el mozo no aparece y el huevo en tanto se enfría y marchita. Después de molestar con preguntas a todos los clientes del hotel se da con el que había pedido el huevo frito. El cliente mira detenidamente, saborea, compara con sus recuerdos y dice que en su vida ha comido un huevo frito más delicioso, más perfectamente hecho.
Como el gran jefe de fiscalización de los procedimientos culinarios llega a saber todo lo que había pasado y conoce los encomios, resuelve: cambiar el nombre del hotel (pues el cliente se había retirado haciéndole gran propaganda) llamándolo Hotel de los 3 Cocineros y 1 Huevo Frito, y estatuye en las reglas culinarias que todo huevo frito debe ser en una tercera parte trabajado por un diferente cocinero.
Tres cocineros y un huevo frito
Hay tres cocineros en un hotel; el primero llama al segundo y le dice: "Atiéndeme ese huevo frito; debe ser así: no muy pasado, regular sal, sin vinagre"; pero a este segundo viene su mujer a decir que le han robado la cartera, por lo que se dirige al tercero: "Por favor, atiéndeme este huevo frito que me encargó Nicolás y debe ser así y así" y parte a ver cómo le habían robado a su mujer.
Como el primer cocinero no llega, el huevo está hecho y no se sabe a quién servirlo; se le encarga entonces al mensajero llevarlo al mozo que lo pidió, previa averiguación del caso; pero el mozo no aparece y el huevo en tanto se enfría y marchita. Después de molestar con preguntas a todos los clientes del hotel se da con el que había pedido el huevo frito. El cliente mira detenidamente, saborea, compara con sus recuerdos y dice que en su vida ha comido un huevo frito más delicioso, más perfectamente hecho.
Como el gran jefe de fiscalización de los procedimientos culinarios llega a saber todo lo que había pasado y conoce los encomios, resuelve: cambiar el nombre del hotel (pues el cliente se había retirado haciéndole gran propaganda) llamándolo Hotel de los 3 Cocineros y 1 Huevo Frito, y estatuye en las reglas culinarias que todo huevo frito debe ser en una tercera parte trabajado por un diferente cocinero.
Colaboración de las cosas
Empieza una discusión cualquiera en una casa cualquiera pues llega un esposo cualquiera y busca la sartén ya que él es quien sabe hacer las comidas de sartén y ésta no aparece. Crece la discusión; llegan parientes.Se oye un ruido. Sigue la discusión. Se busca una segunda sartén que acaso existió alguna vez. El ruido aumenta. Tac, tac, tac. No se concluye de esclarecer qué ha pasado con la sartén, que además no era vieja; se escuchan imputaciones recíprocas, se intercambian hipótesis; se examinan
rincones de la cocina por donde no suele andar la escoba. Tac, tac, tac. Al fin, se aclara el misterio: lo que venía cayendo escalón por escalón era la sartén. Ahora sólo falta la explicación del misterio: el niño, de cinco años, la había llevado hasta la azotea, sin pensar que correspondiera
restituirla a la cocina; al alejarse por ser llamado de pronto por la madre, después de haber estado sentado en el primer escalón de la escalera, la sartén quedó allí. Cuando trascendió el clima agrio de la discusión conyugal, la sartén para hacer quedar bien al niño, culpable de todo el ingrato episodio, se desliza escalones abajo y su insólita presencia a la entrada de la cocina calma la discordia.
Nadie supo que no fue la casualidad, sino la sartén. Y si es verdad que puede haberle costado poco por haber sido dejada muy al borde del escalón, no debe menospreciarse su mérito.
Empieza una discusión cualquiera en una casa cualquiera pues llega un esposo cualquiera y busca la sartén ya que él es quien sabe hacer las comidas de sartén y ésta no aparece. Crece la discusión; llegan parientes.Se oye un ruido. Sigue la discusión. Se busca una segunda sartén que acaso existió alguna vez. El ruido aumenta. Tac, tac, tac. No se concluye de esclarecer qué ha pasado con la sartén, que además no era vieja; se escuchan imputaciones recíprocas, se intercambian hipótesis; se examinan
rincones de la cocina por donde no suele andar la escoba. Tac, tac, tac. Al fin, se aclara el misterio: lo que venía cayendo escalón por escalón era la sartén. Ahora sólo falta la explicación del misterio: el niño, de cinco años, la había llevado hasta la azotea, sin pensar que correspondiera
restituirla a la cocina; al alejarse por ser llamado de pronto por la madre, después de haber estado sentado en el primer escalón de la escalera, la sartén quedó allí. Cuando trascendió el clima agrio de la discusión conyugal, la sartén para hacer quedar bien al niño, culpable de todo el ingrato episodio, se desliza escalones abajo y su insólita presencia a la entrada de la cocina calma la discordia.
Nadie supo que no fue la casualidad, sino la sartén. Y si es verdad que puede haberle costado poco por haber sido dejada muy al borde del escalón, no debe menospreciarse su mérito.
 |
“Hay catorce obras de Jorge Luis Borges en el catálogo de la
Biblioteca del Penal de Libertad y un tomo de Obras Completas. De Macedonio
Fernández figura Adriana Buenos Aires, Papeles
de Recienvenido y un
volumen deCuentos/Miscelánea.
Además de las obras de la biblioteca de la cárcel, los presos leyeron otras
obras que les llevaban sus familiares. Liscano leyó en prisión No
toda es vigilia la de los ojos abiertos de Macedonio. Le pregunté, por mail,
si había leído a Macedonio en la cárcel; respondió afirmativamente y contó,
además, que llegó a Macedonio a través de Borges y Cortázar y que con Macedonio
y Raymond Queneau aprendió que la literatura no tenía por qué referirse a la
realidad”.
Carina Blixen en “Carlos
Liscano, Jorge Luis Borges y Macedonio Fernández : un triángulo de dos orillas”
- en Cuaderno Lírico- Revista de la Red Universitaria de estudios sobre las
literaturas rioplatenses contemporáneas en Francia
"Querido
Jorge:
Iré esta tarde y me
quedaré a cenar si no hay inconvenientes y estamos con ganas de trabajar.
(Advertirás que las ganas de cenar las tengo aun con inconvenientes y solo
falta asegurarme las otras).
Tienes que
disculparme no haber ido anoche. Soy tan distraído que iba para allá y en el
camino me acuerdo de que me había quedado en casa. Estas distracciones
frecuentes son una vergüenza y me olvido de avergonzarme también.
Estoy preocupado
por la carta que ayer concluí y estampillé para vos, como te encontré antes de
echarla al buzón tuve el aturdimiento de romperle el sobre y ponértela en el
bolsillo: otra carta que por falta de dirección se habrá extraviado.
Muchas de mis
cartas no llegan, porque omito el sobre o las señas o el texto. Esto me trae
tan fastidiado que rogaría que te vinieras a leer mi correspondencia en casa.
Su objeto es
explicarte que si anoche tú y Pérez Ruiz en busca de Galíndez no dieron con la
calle Coronda, debe ser, creo, porque la han puesto presa para concluir con los
asaltos que en ella se distribuían de continuo (...)Además los asaltantes que
prefieren esa calle por comodidad, quejáronse de que se la mantenía tan oscura
que escaseaba la luz para el trabajo se ellos y se veían forzados a asaltar de
día, cuando debían descansar o dormir. De modo que la calle Coronda antes era
esa y frecuentaba ese paraje, pero ahora es otra; creo que atiende al público
de 10 a 4, seis horas. Lo más metida en lo de Galíndez: ese día le tocó a él vivir
en la calle.
Es por turnos y
este es el turno de que yo me calle.
Macedonio"
Conversación Jorge Luis Borges - Oswaldo
Ferrari, Diálogos, Barcelona, Seix Barral, 1992
-Esta vez me gustaría que nos ocupáramos,
Borges, de un hombre que los argentinos no terminan de conocer, y de quien
usted ha dicho que aún no se ha escrito su biografía. Hablo de Macedonio
Fernández.
-Yo heredé la
amistad de Macedonio Fernández de mi padre. Hicieron juntos la carrera de
abogacía, y recuerdo, de chico, cuando volvimos de Europa -esto fue el año
1.920-, ahí estaba Macedonio Fernández esperándonos en la dársena. De modo que,
bueno, ahí estaba la patria. Ahora, cuando me fui de Europa, la última gran
amistad mía fue la amistad tutelar de Rafael Cansinos Asséns. Y yo pensé: ahora
me despido de todas las bibliotecas de Europa. Porque Cansinos me dijo: Puedo
saludar las estrellas en diecisiete idiomas clásicos y modernos". Qué
linda manera de decir puedo hablar, conozco diecisiete idiomas, ¿no?;
"puedo saludar las estrellas", lo cual ya da algo de eternidad y de
vastedad, ¿no? Yo pensé, cuando me despedí de Cansinos Asséns -aquello ocurrió
en Madrid, cerca de la calle de la Morería, donde él vivía, sobre el viaducto
(yo escribí algún poema sobre eso)-, pensé, bueno, ahora vuelvo a la patria.
Pero cuando lo conocí a Macedonio, pensé: realmente no he perdido nada, porque
aquí hay un hombre que de algún modo puede reemplazar a Cansinos Asséns. No un
hombre que puede saludar a las estrellas en muchos idiomas, o que ha leído
mucho, pero sí un hombre que vive dedicado al pensamiento; y vive dedicado a
pensar esos problemas esenciales que se llaman -no sin ambición- la filosofía o
la metafísica. Macedonio vivía pensando, de igual modo que Xul Solar vivía
recreando y reformando el mundo. Macedonio me dijo que él escribía para
ayudarse a pensar. Es decir, él no pensó nunca en publicar. Es verdad que, en
vida, salió un libro suyo, Papeles de Recién venido, pero eso se debe a una
generosa conspiración tramada por Alfonso Reyes, que ayudó a tantos escritores
argentinos. Y... me ayudó a mí, desde luego. Pero también hizo posible esa
primera publicación de un libro de Macedonio Fernández. Yo le "robé"
un poco los papeles a Macedonio: Macedonio no quería publicar, no tenía ningún
interés en publicar, y no pensó en lectores tampoco. Él escribía para ayudarse
a pensar, y le daba tan poca importancia a sus manuscritos, que se mudaba de
una pensión a otra -por razones, bueno, fácilmente adivinables, ¿no?-, y eran
siempre pensiones, o del barrio de los Tribunales o del barrio del Once, donde
había nacido, y abandonaba allí sus escritos. Entonces, nosotros lo
recriminábamos Por eso, porque él se escapaba de una pensión y dejaba un alto
de manuscritos, y eso se perdía. Nosotros le decíamos: "Pero Macedonio,
¿por qué hacés eso?"; entonces él, con sincero asombro, nos decía: "¿Pero
ustedes creen que yo puedo pensar algo nuevo? Ustedes tienen que saber que
siempre estoy pensando las mismas cosas, yo no pierdo nada. Volveré a pensar en
tal pensión del Once lo que pensé en otra antes, ¿no? Pensaré en la calle Jujuy
lo que pensaba en la calle Misiones".
-Pero usted ha dicho que la conversación de
Macedonio lo impresionó...
-Era lo principal,
sí; yo nunca he oído a una persona cuyo diálogo impresionara más, y un hombre
más lacónico que él. Casi mudo, casi silencioso. Nos reuníamos para escucharlo
todos los sábados en una confitería que está o estaba en la esquina de
Rivadavia y Jujuy: La Perla. Nos reuníamos más o menos alrededor de medianoche,
y nos quedábamos hasta el alba oyéndolo a Macedonio. Y Macedonio hablaba cuatro
o cinco veces cada noche, y cada cosa que decía, él la atribuía -por cortesía-
al interlocutor. De modo que empezaba siempre diciendo -él era muy criollo para
hablar-: "Vos habrás observado, sin duda"; y luego una observación en
la que el otro nunca había pensado (ríen ambos). Pero a Macedonio le parecía
más... más cortés atribuir sus pensamientos al otro, y no decir "yo he
pensado tal cosa", porque le parecía una forma de presunción o de vanidad.
-Atribuía también su inteligencia a la
inteligencia de todos los argentinos.
-Sí, también, sí.
-Yo recuerdo que usted ha comparado con Adán
a dos hombres.
-Es cierto.
-A Whitman y a Macedonio.
-Es cierto.
-En el caso de Macedonio, por su capacidad
para pensar y resolver los problemas fundamentales.
-Y en el caso de
Whitman, por el hecho de, bueno, de descubrir el mundo, ¿no? En el caso de
Whitman, uno tiene la impresión de que él ve todo por primera vez, que es lo
que debe de haber sentido Adán. Y lo que sentimos todos cuando somos chicos,
¿no?: vamos descubriendo todo.
-Y esa admiración que sintió usted por
Macedonio, de alguna manera fue equivalente a la que sintió por Xul Solar, ha
dicho varias veces, creo.
-Sí, pero Macedonio
se asombraba de las cosas y quería explicárselas. En cambio, Xul Solar más bien
sentía cierta indignación y quería reformar todo. Es decir, era un reformador
universal, ¿no? Xul Solar y Macedonio no se parecían en nada, se conocieron
-realmente esperábamos mucho de ese encuentro- y nos sentimos defraudados,
porque a Xul Solar, Macedonio le pareció un argentino igual a todos los
argentinos. En cambio, Macedonio Fernández dijo -lo cual, de algún modo es más
cruel-: "Xul Solar es un hombre que merece todo respeto y toda
lástima". Entonces, ellos no se "encontraron", de hecho. Pero
creo que después llegaron a ser amigos, pero el primer encuentro fue más bien,
y... un desencuentro, como si no se hubieran visto. Eran dos hombres de genio,
pero, a primera vista, invisibles el uno para el otro.
-Es curioso. Ahora, usted dijo también que
Macedonio identificaba los sueños, lo onírico, con la esencia del ser.
Últimamente usted identificó, también, el acto de escribir con el de soñar.
-Es que yo no sé si
hay una diferencia esencial, creo que esa frase "Ia vida es sueño",
es estrictamente real.
Ahora, lo que cabe
preguntar es si hay un soñador, o si es simplemente un... ¿cómo podemos decir?:
un soñarse, ¿no? Es decir, si hay un sueño que se sueña... quizás el sueño sea
algo impersonal, bueno, como la lluvia, por ejemplo, o como la nieve, o como el
cambio de las estaciones. Es algo que sucede, pero no le sucede a nadie; eso
quiere decir que no hay Dios, pero que habría ese largo sueño que podemos
llamar "Dios" también, si queremos. Supongo que la diferencia sería
ésa, ¿no? Ahora, Macedonio negaba el yo. Bueno, también lo negó Hume, y el
budismo, curiosamente, lo niega también. Qué raro, porque los budistas no creen
estrictamente en la transmigración -en las transmigraciones del alma-, creen,
más bien, que cada individuo, durante su vida, fabrica un organismo mental que
es el "karma". Que luego ese organismo mental es heredado por otro.
Pero, en general, se supone que no; por ejemplo, creo que los hindúes que no
son budistas imaginan que no, que hay un alma que va pasando por diversas
transmigraciones, es decir, que va alojándose en diversos cuerpos, que va
renaciendo y muriendo. Por eso, el dios Shiva -aquí hay una imagen cerca, que
usted podrá ver-, un dios danzante, con seis brazos, bueno, es el dios de la
muerte y la generación; ya que se supone que ambas cosas son idénticas, que
cuando usted muere, otro hombre es engendrado, y si usted engendra, usted
engendra para la muerte, ¿no?; de modo que el dios de la generación es también
el dios de la muerte.
-Cierto. Me pareció también significativo,
Borges, el sentido que usted le da a la soledad de Macedonio. A la nobleza de
esa soledad, que usted asocia, en este caso, con el carácter de los argentinos,
antes, digamos, de la llegada de la radio, la televisión y hasta del teléfono.
-Es cierto; quizá
la gente antes estuviera más acostumbrada a la soledad. Y si eran estancieros,
de hecho vivían solos buena parte del año, o buena parte de la vida, ya que,
bueno, ¿qué serían los peones?, gente muy inculta, el diálogo sería imposible
con ellos. Cada estanciero estaría, bueno, un poco sería un Robinson Crusoe de
la llanura, ¿no?, o de las cuchillas, o de lo que fuera. Pero, quizás hayamos
perdido ahora el hábito de la soledad, ¿no?
-Creo que sí.
-Sobretodo, la
gente ahora precisa estar continuamente acompañada, y acompañada, bueno, por la
radio: por nosotros (ríe), ¡qué vamos a hacer! (ríe).
-Ilusoriamente acompañada.
-Sí, ilusoriamente
acompañada, pero, espero que, en este caso, gratamente acompañada.
-Hay algo de real en esta compañía radial.
-Y, si no, qué
sentido tienen nuestros diálogos, si no son gratos para otros.
-Naturalmente. Me llamó la atención,
también, el que usted le atribuye a Macedonio la creencia de que Buenos Aires y
su gente no podían equivocarse políticamente.
-Bueno... en nada.
Pero, quizá, era una exacerbación del nacionalismo de Macedonio; un disparate,
realmente. Por ejemplo, él quería -felizmente no lo logró- que todos
firmáramos: Fulano de Tal, artista de Buenos Aires. Pero eso no lo hizo nadie,
es natural (ríen ambos). Otro ejemplo: si un libro era popular, él decía que el
autor era bueno porque Buenos Aires no puede equivocarse. Y así él pasó, de la
noche a la mañana, literalmente, del culto de Yrigoyen al culto del general
Uriburu. Desde el momento en que la revolución había sido aceptada, entonces,
bueno, estaba bien, él no podía censurarla. Y él pensaba lo mismo de actores
populares: desde el momento en que eran populares, tenían que ser buenos; lo
cual es un error, bueno, somos capaces de error, ya lo hemos demostrado.
-Pero usted decía que su madre le señaló a
Macedonio que había sido partidario de todos los presidentes de la República.
-Sí, pero él se
hizo partidario de ellos, no para obtener nada de ellos, sino porque él no
quería suponer que un presidente hubiera sido elegido sin que esa elección
fuera justa. Y eso lo ayudó a aceptar todo (ríe). Bueno, mejor no abundar en
ejemplos, ¿no?
-Ahora bien, si éste es un país con sentido
de lo metafísico, y Buenos Aires una ciudad que por sus orígenes tiene que ver
con lo metafísico, bueno, yo vinculo a Macedonio con la percepción de lo
metafísico que se tiene aquí, desde Buenos Aires.
-Yo no sé, ¿existe
esa percepción? Y, posiblemente..., yo no he observado eso.
-Bueno, yo lo veo en la lectura que hago de
Macedonio.
-¡Ah!, bueno, eso
sí. Pero no sé si Macedonio no es una excepción.
-Yo creo que sí es una excepción.
-Bueno, como todo
hombre genial lo es, desde luego, ¿no?
-Sí, ahora usted ha sentido a lo largo del
tiempo, casi, diría yo, la obligación de dejar su testimonio sobre él, sobre
Macedonio.
-Sí, y no lo he
hecho del todo. Precisamente, porque es tan personal que no sé si puede
comunicarse: es como un sabor, o como un color; si el otro no ha visto ese
color, si el otro no ha percibido ese sabor, las definiciones son inútiles. Y
en el caso de Macedonio, creo que quienes no, bueno,' quienes no oyen su voz al
leerlo, no lo leen realmente. Y yo puedo, yo recuerdo muy precisamente la voz
de Macedonio Fernández, y puedo, bueno, retrotraer esa palabra escrita a su
palabra oral. Y otros no, no pueden, lo encuentran confuso o incomprensible
directamente.
-Sí, pero fíjese, es muy curioso.- yo podría
decir que si uno comprende, o ha registrado a Macedonio, se hace más fácil
comprender particularidades de miembros de nuestra sociedad, de nuestra
familia, de nuestro tipo de hombre. Lo veo de alguna manera...
-Y, puede ser, a él
le hubiera gustado mucho esa idea, él la habría aprobado. Yo no sé si es cierta
o no; para mí es tan único Macedonio. Bueno, puedo decirle esto: nosotros lo
veíamos cada sábado, y yo tenía la semana entera, yo hubiera podido ir a
visitarlo, bueno, vivía cerca de casa, él me invitó a hacerlo... yo pensé que
no, que no iba a usar el privilegio -era mejor esperar toda la semana, y saber
que esa semana sería coronada por el encuentro con Macedonio-. Entonces yo me
abstenía de verlo, salía a caminar, me acostaba temprano y leía, leía muchísimo
-en alemán sobre todo-, no quería olvidar el alemán que me habían enseñado en
Ginebra para leer a Schopenhauer. Bueno, yo leía muchísimo, me acostaba
temprano para leer, o salía a caminar solo -en aquel tiempo, aquello podía
hacerse sin ningún peligro, ya que no había asaltos, ni nada de eso, una época
mucho más tranquila que la actual-, y yo sabía que, bueno, "qué importa lo
que me pase esta noche, si llegaré al sábado, y el sábado voy a conversar con
Macedonio Fernández". Con los amigos decíamos: ¡Qué suerte la nuestra!,
haber nacido en la misma ciudad, en la misma época, en el mismo ambiente que
Macedonio. Hubiéramos podido perder eso -que es lo que piensa un hombre cuando
se enamora, también, ¿no?: qué suerte ser contemporáneo de Fulana de Tal, sin
duda, única (ríe) en el tiempo y en el espacio, ¿no?-. Bueno, eso lo sentíamos
con Macedonio Fernández un pequeño grupo. Creo que después de su muerte,
empezaron a aparecer amigos íntimos de él que no lo habían visto en la vida;
pero eso siempre ocurre cuando muere una persona ilustre, ¿no?, una persona
famosa. Aparecen desconocidos que dicen ser amigos íntimos. Y yo recuerdo el
caso de un amigo -no tengo por qué mencionar su nombre- que nos había oído
hablar de Macedonio. A ese amigo mío le gustaba la nostalgia, y entonces dijo y
llegó a creer que él había sido amigo de Macedonio Fernández, y sintió la
nostalgia de esas tertulias de los sábados, de la confitería La Perla, y él no
había asistido nunca a ellas, no lo conocía a Macedonio ni siquiera de vista.
Pero no importa, ya que él necesitaba nostalgia, bueno, él dio alimento a su
nostalgia de este modo. Y él hablaba conmigo de Macedonio, y yo sabía que no se
habían conocido nunca. Claro, yo seguía ese diálogo.
-Una nostalgia creativa, diríamos.
-Sí, una nostalgia
creativa, sí.
-Yo seguiría, Borges, conversando con usted
sobre Macedonio ilimitadamente, pero...
-¿Por qué no, en
forma ilimitada, de todos los temas?
-Tenemos, por hoy, que dejar de conversar,
¿nos despedimos, entonces, hasta el próximo viernes?
-Sí, cómo no,
espero ese viernes con ansiedad.
"En otoño de 1911, Ana María queda
embarazada una vez más. Quiroga decide tramitar la ciudadanía argentina. Se
dirige a Posadas, presentando su solicitud en el despacho del Juez Letrado
Jorge Cello. Pocos días más tarde, su pedido es aceptado:
“Declárasele ciudadano argentino con los
derechos y deberes inherentes a su condición de tal, expídase la carta de
estilo sin más trámite con especial constancia de que se otorga según las
disposiciones legales citadas”.
Poco después realiza una serie de trámites
en Posadas, donde conoce a Macedonio Fernández, quien ejercía como fiscal en el
Juzgado Letrado, y era el director de la biblioteca Pública “Domingo Faustino
Sarmiento”.
La conversación entre ambos es riquísima,
bordeando lo hilarante. El mismo Quiroga reflexiona sobre el evento y el
personaje, describiéndole como “una página de Emerson”.Es probable que ambos
hombres hayan dialogado sobre la estadía de Macedonio en Paraguay, cuando junto
con otras personas intentó crear una colonia “spenceriana” allí.
En cuanto al desempeño de Macedonio como
fiscal en el Juzgado Letrado de Posadas, éste se prolongó desde 1908 hasta
1913. Las razones de su cese hay que buscarlas en el caso del mensú de 21 años
Pedro Cabaña, quien trabajaba para la yerbatera Puerto Artaza. Cabaña, atado a
la yerbatera por un contrato esclavo, intentó huir por el Paraná, pero fue
atrapado y puesto en prisión preventiva. El expediente pasó al fiscal Macedonio
Fernández, quien pidió la inmediata libertad del detenido.
El juez Severo González –quien por esas
rarezas del destino, había presentado en 1911 la solicitud de ciudadanía de
Horacio Quiroga -, al conocer el dictamen, destituyó a Macedonio del cargo,
reemplazándole por el abogado Adán Maciel Pérez, quien convalidó la prisión
preventiva del mensú. Macedonio ya no volvió a ocupar la fiscalía (ni cargo
alguno), y el fallo condenó a Cabaña a 300 días de cárcel (Abós, Clarín,
16/2/2002)".
*Fragmento de la biografía "HORACIO QUIROGA:
MEMORIAS EN ROJO" (Julián Barsky, en prensa)
El zapallo que se hizo Cosmos (Cuento del
Crecimiento)
Dedicado al señor
Decano de una Facultad de Agronomía. ¿Le pondré “doctor”, o “distinguido
colega”? A lo mejor es
abogado...
Érase un Zapallo
creciendo solitario en ricas tierras del Chaco. Favorecido por una zona
excepcional que le daba de todo, criado con libertad y sin la luz solar en
condiciones óptimas, como una verdadera esperanza de la Vida. Su historia
íntima nos cuenta que iba alimentándose a expensas de las plantas más débiles
de su contorno, darwinianamente; siento tener que decirlo, haciéndolo
antipático. Pero la historia externa es la que nos interesa, ésa que solo
podrían relatar los azorados habitantes del Chaco que iban a verse envueltos en
la pulpa zapallar, absorbidos por sus poderosas raíces.
La primera noticia
que se tuvo de su existencia fue la de los sonoros crujidos del simple natural
crecimiento. Los primeros colonos que lo vieron habrían de espantarse, pues ya
entonces pesaría varias toneladas y aumentaba de volumen instante a instante.
Ya media legua de diámetro cuando llegaron los primeros hacheros mandados por
las autoridades para seccionarle el tronco, ya de doscientos metros de
circunferencia; los obreros desistían más que por la fatiga de la labor por los
ruidos espeluznantes de ciertos movimientos de equilibración, impuestos por la
inestabilidad de su volumen que crecía por saltos.
Cundía el pavor. Es
imposible ahora aproximársele porque se hace el vacío en su entorno, mientras
las raíces imposibles de cortar siguen creciendo. En la desesperación de
vérselo venir encima, se piensa en sujetarlo con cables. En vano. Comienza a
divisarse desde Montevideo, desde donde se divisa pronto lo irregular nuestro,
como nosotros desde aquí observamos lo inestable de Europa. Ya se apresta a
sorberse el Río de la Plata.
Como no hay tiempo
de reunir una conferencia panamericana –Ginebra y las chancillerías europeas
están advertidas- cada uno discurre y propone lo eficaz. ¿Lucha, conciliación,
suscitación de un sentimiento piadoso en el Zapallo, súplica, armisticio? Se
piensa en hacer crecer otro Zapallo en el Japón, mimándolo para apresurar al
máximo su prosperidad, hasta que se encuentren y se entredestruyan, sin que,
empero, ninguno sobrezapalle al otro. ¿Y el ejército?
Opiniones de los
científicos; qué pensaron los niños, encantados seguramente; emociones de las
señoras; indignación de un procurador; entusiasmo de un agrimensor y de un
toma-medidas de sastrería; indumentaria para el Zapallo; una cocinera que se le
planta delante y lo examina, retirándose una legua por día; un serrucho que
siente su nada; ¿y Einstein?; frente a la facultad de medicina alguien que
insinúa: ¿Purgarlo? Todas estas primeras chanzas habían cesado. Llegaba
demasiado urgente el momento en que lo que más convenía era mudarse adentro.
Bastante ridículo y humillante es el meterse en él con precipitación, aunque se
olvide el reloj o el sombrero en alguna parte y apagando previamente el
cigarrillo, porque ya no va quedando mundo fuera del Zapallo.
A medida que crece
es más rápido su ritmo de dilatación; no bien es una cosa ya es otra: no ha
alcanzado la figura de un buque que ya parece una isla. Sus poros ya tienen
cinco metros de diámetro, ya veinte, ya cincuenta. Parece presentir que todavía
el Cosmos podría producir un cataclismo para perderlo, un maremoto o una
hendidura de América. ¿No preferirá, por amor propio, estallar, astillarse,
antes de ser metido dentro de un Zapallo? Para verlo crecer volamos en avión;
es una cordillera flotando sobre el mar. Los hombres son absorbidos como
moscas; los coreanos, en la antípoda, se santiguan y saben que su suerte es
cuestión de horas.
El Cosmos desata,
en el paroxismo, el combate final. Despeña formidables tempestades, radiaciones
insospechadas, temblores de tierra, quizás reservados desde u origen por si
tuviera que luchar con otro mundo.
“¡Cuidaos de toda
célula que ande cerca de vosotros! ¡Basta que una de ellas encuentre su
todo-comodidad de vivir!” ¿Por qué no se nos advirtió? El alma de cada célula
dice despacito: “yo quiero apoderarme de todo el ‘stock’, de toda la
‘existencia en plaza’ de Materia, llenar el espacio y, tal vez, con espacios
siderales; yo puedo ser el Individuo-Universo, la Persona Inmortal del Mundo,
el latido único”. Nosotros no la escuchamos ¡y nos hallamos en la inminencia de
un Mundo de Zapallo, con los hombres, las ciudades y las almas dentro!
¿Qué puede herirlo
ya? Es cuestión de que el Zapallo se sirva sus últimos apetitos, para su
sosiego final. Apenas le falta Australia y Polinesia.
Perros que no
vivían más de quince años, zapallos que apenas resistían uno y hombres que rara
vez llegaban a los cien... ¡Así es la sorpresa! Decíamos: es un monstruo que no
puede durar. Y aquí nos tenéis adentro. ¿Nacer y morir para nacer y morir? Se
habrá dicho el Zapallo: ¡oh, ya no! El escorpión, que cuando se pica a sí mismo
y se aniquila, parte al instante al depósito de la vida escorpiónica para su
nueva esperanza de perduración; se envenena sólo para que le den vida nueva.
¿Por qué no configurar el Escorpión, el Pino, la Lombriz, el Hombre, la
Cigüeña, el Ruiseñor la Hiedra, inmortales? Y por sobre todos el Zapallo,
Personación del Cosmos; con los jugadores de póker viendo tranquilamente y
alternando los enamorados, todo en el espacio diáfano y unitario del Zapallo.
Practicamos
sinceramente la Metafísica Cucurbitácea. Nos convencimos de que, dada la
relatividad de las magnitudes todas, nadie de nosotros sabrá nunca si vive o no
dentro de un zapallo y hasta dentro de un ataúd y si no seremos células del
Plasma Inmortal. Tenía que suceder: Totalidad todo Interna. Limitada, Inmóvil
(sin Traslación), sin Relación, por ello Sin Muerte.
Parece que en estos
últimos momentos, según coincidencia de signos, el Zapallo se alista para
conquistar no ya la pobre Tierra, sino la Creación. Al parecer, prepara su
desafío contra la Vía Láctea. Días más, y el Zapallo será el Ser, la Realidad y
su Cáscara.
(El Zapallo me ha
permitido que para vosotros –queridos cofrades de la Zapallería- yo escriba mal
y pobre su leyenda e historia.
Vivimos en ese
mundo que todos sabíamos pero todo en cáscara ahora, con relaciones solo
internas y, sí, sin muerte.
Esto es mejor que
antes.)
.jpg)








.jpg)



.jpg)

.jpg)
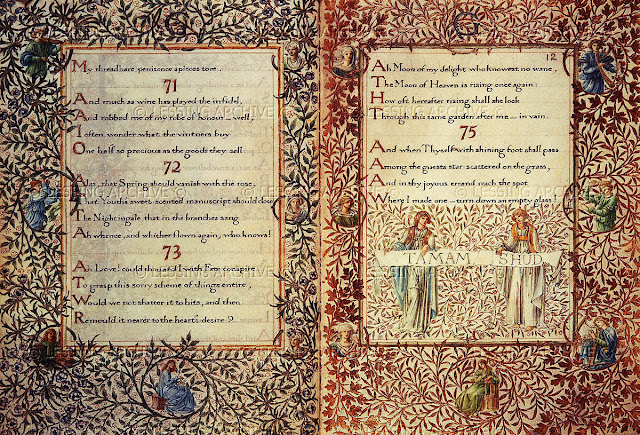







.jpg)







.jpg)
.jpg)




