LA FLOR DE LA VIDA (CUENTO)
I
Era una mañana del mes de Diciembre. El cielo
teñido apenas con los primeros destellos del alba, que
anuncian la vuelta á la vida de la naturaleza, parecía la blanca
cortina que nos oculta el lecho de una virgen.
Los millares de estrellas que habían
tapizado el espacio durante la noche, iban desapareciendo al
asomar la mañana, como en el firmamento del alma desaparecen las
ilusiones ante la sombría luz de la verdad.
Luis y yo estábamos tristes. Habíamos
pasado la noche en vela en un amargo silencio, interrumpido á veces
por un suspiro que arrojaban nuestros pechos oprimidos ó por una palabra
aislada, que respondía a algunos de los pensamientos que revolvíamos
en nuestra mente.
Como los niños que pasan horas enteras, al
borde de una laguna, divirtiéndose en tirar piedras que saltan rebotando
sobre el agua, nosotros nos habíamos entretenido en contemplar silenciosamente
el lago de nuestras ideas y en arrojar de vez en
cuando la piedra de un desengaño, que saltaba sobre su
superficie. Bajo el sombrío follaje de nuestros pensamientos, inocente
y perfumado como la violeta, se ocultaba la imagen de una
mujer divina y esa mujer era la sola ventana por la que
podíamos mirar al cielo.
En un tiempo no muy lejano habíamos podido
consolarnos mutuamente en nuestros dolores. Ahora una mujer acababa de levantarse
como una barrera insuperable para nuestra amistad.
Nuestras ilusiones iban á golpear
á la portada del mismo palacio: nuestras almas iban á rezar al mismo
templo: el incienso de nuestros corazones iba á perfumar el mismo
altar; éramos rivales.
Yo miraba fijamente a Luis queriendo adivinar su»
ideas. A veces creía ver una lágrima en su pupila y era
que la fuente de mi llanto se desbordaba. Guardábamos
silencio y sin embargo estábamos conversando calorosamente; yo adivinaba sus
pensamientos y respondía á ellos; él comprendía los míos y los contestaba. El
misterioso hilo eléctrico del mismo sentimiento nos ligaba estrechamente, sin
necesidad de pronunciar una palabra, y hacia que en el mismo
instante, la misma oración se levantara, dirigida á la misma
divinidad.
Qué lentamente sombrías son las vellidas del corazón!
Cuando la oscuridad y el silencio de
la noche hubieron desaparecido, ambos creímos volver á-la vida.
Yo me levanté para volver á mi casa y buscar en el
sueño, esa muerte temporal, el medio de calmar mi dolorosa agitación.
—Qué has hecho de tu noche? me dijo Luis
como si no la hubiéramos pasado juntos.
—He pensado, le contesté ¡Y tú!
—Yo he soñado despierto.
— ¿ Quieres contarme tu sueño, y acabaremos
una noche de meditación y de insomnio, con un paseo
fantástico por los jardines de la imaginación .'
—Por qué no? Escúchame!
Acababa de cumplir veinticinco años y era
feliz.
Elegante y buen mozo, jamás había tenido que
quejarme del destino al contemplarme en un espejo; inteligente é instruido había
podido mirar de frente, como las águilas al sol, á cualquiera de esos
pensadores que deslumbran á la vulgaridad: rico en fin, veía resbalar
mi vida sin sentirme combatido por esas pequeñas
contrariedades de la pobreza, que doblan el espíritu más valiente,
como el fuego una barra de hierro.
Hacía cinco años que al pié del altar había
estrechado la blanca mano de Rosa, y cinco años que
mi vida resbalaba tranquila, como el agua sobre las peñas.
Jóvenes y hermosos ambos, nuestra existencia era un
himno y, en todas partes donde nos presentábamos, éramos
nuncio de felicidad.
El cielo había santificado nuestra unión y Elena y Carlos
eran los dos ángeles guardianes de nuestro hogar. En las
noches de invierno yo sentaba á Elena sobre mis rodillas y me ponía á
jugar con sus rubios cabellos, que parecían rayos de sol; le enseñaba
versos que ella repetía inocentemente con su voz cándida y suave,
como la mirada de una virgen, y de ese modo,
desde los primeros años de la vida, iba inculcando en su
alma la poesía.
Rosa por su parte, mas creyente y mas buena que yo,
tomaba las manos de Carlos, las cruzaba sobre su pecho y le enseñaba
una oración que, repetida por la voz del niño, subía á los cielos y
se convertía en una alma. De las plegarias de los niños,
Dios hace las almas.
Qué risueñas y qué tranquilas resbalaban las
horas de nuestra vida!
Pero, á pesar de la alegría y de
la calma que me rodeaban, yo sentía en mí mismo una voz que me gritaba
incesantemente: Esto no es la felicidad.
En el silencio de mi aposento pasaba horas
enteras con la cabeza apoyaba entre mis roanos pensando en el porvenir: el
porvenir me aterraba.
Ah! me decía en mis largas meditaciones, ¿ será
posible que mañana, si la fatalidad corta mi vida, mi nombre y
mi recuerdo se pierdan sobre la tierra?
En mi hogar, en el templo de mi alegría,
en el santuario de mis sueños, no quedará de mí más que un
recuerdo que el tiempo irá borrando lentamente.
Cuando hayan pasado algunos años, en el corazón de Rosa, de mi
Rosa, se habrá extinguido el amor y la imagen de otro
hombre ocupará quizá el lugar que hoy ocupo en él. Elena, mi preciosa niña,
apenas si en sus plegarias tendrá un recuerdo para su padre, para su pobre
padre que dormirá el sueño eterno bajo la fría loza del sepulcro; y Carlos,
Carlos solo se acordará de mi nombre para explotarlo. *
No; no es posible. Mientras el corazón de mi
mujer y de mis hijos tengan un latido, mientras haya un pensamiento
en su mente, me recordarán y me amarán. El destino me ha deparado la felicidad
eterna.
Esa muerte, sombría como los claustros
en la noche, que se llama el olvido, no llegará á mí!
Pero, qué importa! esta duda que á veces me agita á
mi pesar, acibara las horas de mi existencia. Si los cariños y las
sonrisas de mi Rosa no secaran las lágrimas en mis ojos, y si los besos
inocentes de mi Elena no los secaran en mi alma, Horaria tanto! es
tan triste el que nos olviden.
Debe ser tan grande la felicidad del que
puede convencerse por medio de la experiencia, de que los
que lo aman, lo amarán eternamente! Si yo pudiera dormirme! Si pudiera
permanecer muerto para el inundo durante algunos años y resucitar después.
Volver á la vida después de haber estado
en la tumba. Venir al mundo y encontrar ardiendo en el corazón de mi
mujer y de mis hijos el mismo cariño que hoy arde! Vivir en un
instante de felicidad inmensa, divina, todos los años que hubiera
permanecido en el sepulcro, y borrar para siempre en mi corazón
con la esponja de la experiencia, esa negra mancha que se
llama la duda! Si pudiera dormirme!
Este pensamiento me acosaba incesantemente. Llenaba
mis veladas. Lo encontraba al despertar
sobre la cabecera de mi lecho y lo dejaba sobre mi almohada
al dormirme. Era mi sombra; era mi alma que se había convertido en una idea!
Una noche, en la que como siempre, revolvía
este pensamiento en mi cabeza, sentí una impresión desconocida; un aire helado,
como el suspiro del moribundo, rozó mis sienes, y una voz vaga y misteriosa,
cuyo eco suave hacia estremecer el alma con las convulsiones del infinito, dejó
en mi oído estas palabras.
¿ Quieres realizar tu sueño?
En el mismo instante una visión indescriptible se
presentó ante mi vista.
— ¿ Quién eres? le pregunté temblando.
—No te importe mi nombre, me respondió con una voz
en cuyo eco divino había algo de implacable y de amargo como una
ola. Vengo á proponerte, si quieres realizar tu deseo, si quieres dormirte.
Permanecerás en el sepulcro durante veinte años; muerto para el mundo, vivo
solo para ti mismo. Al bajar á la tumba llevarás todos tus deseos y
todas tus ilusiones; serás una alma viva, encerrada entre un cadáver. Pero el día
en que se cumplan los veinte años te levantarás y volverás al mundo; podrás ver
á tu esposa y á tus hijos á quienes amas tanto! ¿Quieres aceptar esta proposición,
quieres dormirte? No tienes más que pronunciar una palabra y tu sueño se
realiza.
—Pero á lo menos,
déjame el tiempo de meditar, déjame asegurar el porvenir de mis hijos.
—Nov! es necesario
que te resuelvas ahora mismo. Eres rico; el porvenir de tus hijos está
asegurado. La enfermedad de que morirás aparentemente, será una enfermedad
larga y penosa. Tienes que sufrir una agonía como la de todo el mundo para que
puedas comprender lo que es la muerte.
—Si acepto, en
cambio del servicio que tú me haces realizando mi deseo, ¿ qué es lo que
quieres de mí?
—Nada! Si la idea
que te agita merece un castigo lo encontrarás en su misma realización. Serás
como el asesino que usa siempre un puñal de dos puntas que hiere á la vez el corazón
de su víctima y el corazón de su felicidad. El infierno de los malvados es la
propia conciencia.
Pero, si aceptas,
tendrás que cumplir tu compromiso; por más tormentos que se amontonen sobre tu
sien, por más que sufras y que te agites, nadie podrá ir á arrancarte de la
tumba hasta que termine el plazo.
—¿ Qué importa?
Todo es preferible á la duda que me corroe. Mi alma es grande y sabrá resistir
á la tormenta. Tengo fuerzas y lucharé con valor.—Acepto.
—Desde mañana no
volverás á levantarte del lecho, dijo desapareciendo la misteriosa visión.
Yo caí desplomado
sobre el pavimento.
II
Estaba en la tumba.
Mi alma, encerrada
con mi cadáver bajo la loza del sepulcro, tenía las mismas dudas y las mismas
esperanzas de la vida.
Con la admiración
con que se contemplan los bravos batallones que parten para la guerra, cuyas
armas brillan al sol y cuyo paso uniforme levanta un eco que nos estremece, yo veía
desfilar delante de mí toda mi existencia pasada, ora brillante y
deslumbradora, como la hoja de una espada ó ya quejumbrosa y triste como las
lamentaciones de Jeremías.
Recordaba los últimos
instantes que habían precedido á mi muerte. Veían á mis hijos arrodillados
junto á mi lecho levantando sus manos á los cielos y elevando sus inocentes
plegarias, más puras que los pétalos de las flores. Rosa, sentada á la cabecera
de mi cama, tenía su vista fija en mí y en su rostro, alterado por el dolor, se
reflejaban todas las agonías, todos los males que á mí me aquejaban. Sus
lágrimas empapaban mi almohada y refrescaban mi sien. Cuando todos mis miembros
se hubieron helado y los latidos de mi corazón cesaron completamente, Rosa
lanzó un grito indescriptible y cayó exánime sobre el sillón. Fue necesario que
la sacaran á la fuerza de mi presencia.
Como una leona á la
que arrebatan sus hijos se resistía poderosamente: al fin vencida se alejó !—
Desde entonces no la he vuelto á ver. Mis hijos se alejaron también conducidos
por mi hermana.
Me quedé solo extendido
en el lecho en que acababa de espirar, sin más compañero que un criado de la
casa que arreglaba el aposento.
Este abandono de un
instante, el primero que sufría desde mi enfermedad, me causó una profunda sensación.
Ya! me dije á mí
mismo y me estremecí como al contacto de una máquina galvánica.
La convicción
profunda de que no me olvidarían que había adquirido durante mi agonía, al ver
el dolor inmenso que mi muerte causaba á los que me habían amado, comenzó a
desaparecer y la duda, la roedora duda, empezó á crecer y á crecer en mi alma
con toda la implacable progresión del mar.
Pero esa duda solo
duró un momento. Algunos de mis parientes volvieron á entrar. Los preparativos
para mi entierro empezaron.
El sonido lúgubre
de una campana que llegó hasta mí, me hizo comprender que mi familia, desde la
torre del templo, anunciaba al mundo mi muerte.
Pasaron algunas
horas. El fúnebre silencio que reinaba en la casa, interrumpido solo por los
ayes delirantes de mi esposa, me estremecía aun á mí mismo. Todo en mi hogar
estaba triste y lloraba mi muerte. Al ver tanto dolor, me arrepentía de haber
aceptado las misteriosas proposiciones el Destino.
Llegó el momento de
partir. Mi casa estaba llena de mis amigos que, de luto y con los semblantes
contristados por el pesar, venían á acompañarme á la última morada. Cuatro de
ellos suspendieron el ataúd y me llevaron al carro fúnebre que esperaba en la
puerta.
Al atravesar el
umbral para no volver á mi casa durante tanto tiempo, sentí una impresión extraña,
horrible, como la que debe experimentar el que cae de lo alto de una torre.
Partimos. Una larga
fila de coches llenos de personas enlutadas, daba cierto aire imponente al
cortejo que cruzaba las calles en dirección al cementerio. Los pasantes se
agrupaban para verlos, contaban cuidadosamente el número de los carruajes y se
fijaban con detención en las fisonomías de los que los llenaban.
Algunas personas de
esas que no tienen otra ocupación en la vida que vivir, subían también en los
coches que aún quedaban vacíos y aumentaban así el número de los amigos que me
acompañaban al cementerio.
Por fin llegamos.
Me bajaron del coche y me colocaron sobre una mesa; allí el sacerdote dijo
algunos responsos en latín que apenas pude comprender; tomó el hisopo y arrojó
con él algunas gotas de agua fría y turbia sobre mi cadáver. En seguida me
llevaron á la rotunda é hicieron las mismas ceremonias.
Cuatro de mis
amigos me llevaron al lugar en que debía ser depositado y me dejaron en el
suelo. Dos hombres vestidos toscamente se acercaron; eran los sepultureros. Iba
á abandonar completamente el mundo para encerrarme en una tumba: me estremecí.
En el momento en
que el sepulturero iba á cubrir mi rostro con esa cal que parece el último
ultraje que hace el mundo á los que lo abandonan, una mano hizo señal de
detenerse y una voz que me era completamente desconocida pronunció un discurso
fúnebre. Otros en seguida tomaron la palabra é hicieron mi panegírico. Yo había
sido hombre de letras; había hecho versos y escrito novelas; á veces había
tomado una parte activa en la política, pero jamás, cuando vivo, había
escuchado los elogios que ahora se me prodigaban, ni se me había figurado nunca
que se pudieran fundar tantas esperanzas en mi vida.
Las últimas dudas
que me quedaban sobre la ingratitud de los hombres se desvanecieron, con
aquellos discursos pronunciados con voz conmovida.
Uno de ellos, me
acuerdo perfectamente, concluía así: "El recuerdo de los buenos vive
eterno en la memoria de los hombres" Ah! me dije palpitando de alegría
bajo la nieve de mi cuerpo: no me olvidarán!
Pocos momentos después
me bajaron á la huesa! La claridad que penetraba á través de las hendijas de mi
ataúd empezó á desaparecer; un ruido sordo resonó en mis oídos; era el choque
de la tierra al caer sobre el cajón. Algunas palabras confusas pronunciadas por
el sepulturero llegaron hasta m{; fueron las últimas que escuché de una voz
humana.
Al cabo de un rato
la huesa estaba colmada: sentí los pasos del sepulturero que se alejaba y todo
quedó en silencio.
En el primer
momento tuve miedo. Quise moverme en mi ataúd y no pude. Mi alma se paseaba
libre por mi cadáver, pero no lograba darle vida ni movimiento.
Al principio furiosa,
iba de un lado al otro de mi cuerpo, como un tigre en una jaula; después se fue
acostumbrando poco á poco á aquella inmovilidad exterior.
El tiempo pasaba y
pasaba. Sin día ni noche la vida del sepulcro no tiene cuenta ni tiene límite.
A veces sentía que
por las hendijas de mi ataúd penetraba un aire vivificante, refrescado por un
rocío bienhechor. Es mi esposa, me decía, que llora sobre mi tumba; son sus
lágrimas que llegan hasta mí á través de la capa de tierra que nos separa.
Pobre Rosa! Bastaría un instante para encontrarme á su lado y hacerla feliz, después
que tanto y tanto ha sufrido con mi muerte!
Y tener que
permanecer quieto, recibiendo como único consuelo el aire refrescado por su
llanto, que penetra en mi helada mansión en la que mi cuerpo está yerto y mi
alma se abrasa!
Cuando me figuraba
que Rosa estaba arrodillada sobre rni tumba y que mis hijos la acompañaban, era
para mí día de fiesta en el sepulcro.
Esas plegarias que
se elevaban por mí, esas lágrimas que se derramaban sobre mi tumba, esos
suspiros que se me enviaban como un recuerdo, todo fortalecía en mí las nobles
ideas y me hacia mirar al mundo por el prisma de la bondad y la dulzura. Sentía
haberlo abandonado y continuamente pensaba en el momento de volver á él.
Pero en medio de la
alegría que me daba la convicción de que no me habían olvidado, sentía á veces
temores desconocidos é impresiones extrañas que me agitaban.
Una
mañana, un día, una hora, no sé lo que era; á los sepulcros no llega la
claridad, ni se conocen las alteraciones que sirven en el mundo para señalar el
tiempo, en un instante, sentí miedo. Me pareció oír un ruido de pasos
junto á mi tumba; creí que la tierra se estremecía, que los muertos,
mis vecinos, dejaban sus sepulcros, y envueltos en sus sudarios, lívidos é
inexorables, venían á pedirme cuenta de la profanación que estaba
haciendo de aquel lugar sagrado, con las ideas que me agitaban y con
mi alma mundanal palpitando aún bajo el helado cadáver. Tuve miedo, un miedo
horrible y quise huir, pero no pude: hice un esfuerzo gigante
capaz de haber conmovido una montaña, y no conseguí ni deshacer
siquiera uno de los pliegues de mi faz.
Y la cohorte de los muertos avanzaba, y sus ojos sin pupila
me miraban fijamente y helaban mi frío cadáver; sus manos crispadas golpeaban
mi ataúd y cada eco que levantaba un golpe dado sobre el cajón, repercutía en
mí como una campanada del infierno: me parecía que convocaban á los funerales de Satán.
Encerrada en aquella cárcel de la que no podía evadirse, mi alma se
revolvía en las convulsiones de la desesperación, y como el
ojo de Caín en la Legende des Siecles, veía la pupila
de los muertos, iluminada con un brillo fantástico, clavada siempre en
ella. Mi sufrimiento era horrible.
De pronto empezó á calmarse mi agitación.—Un
valor desconocido me prestó fuerzas: miré de frente á todas aquellas
visiones y no pude menos de sonreírme. Me había asustado como un
niño.
Volví mi pensamiento hacia la tierra, y
me sentí inundado de felicidad como el día de luz. Recordé
mi niñez en la que mil veces en el silencio de la noche,
solo en mi aposento, había visto levantarse extrañas visiones que se agrupaban
en tropel en torno de mi lecho y que me helaban la sangre.
Ah! en la tumba tenia los mismos temores
que en la infancia, esa tumba de las mezquindades humanas.
El tiempo corría y corría, pero el
momento de volver á la tierra no llegaba nunca. Me parecía
que las líneas de mi cuerpo se habían grabado sobre las
tablas de mi ataúd.
Por momentos, temblaba, me estremecía como una
caña, figurándome que el destino me había engañado.
Aquella vida de la tumba con todas las
dudas y los temores de la vida del mundo, y que debía durar para
siempre, me aterraba!
Estar así, tendido en el sepulcro en una misma posición,
cadáver en el exterior y animación y vida en el interior y esto
por la eternidad, ah ¡ era horrible!
Además, no volvería á ver á mis
hijos de quienes me había separado con esa esperanza, ni á Rosa que
lloraba por mí y cuyas lágrimas tantas y tantas veces habían venido á refrescar
mi sien, ahogada por el calor sofocante del sepulcro. Me vería condenado á
vivir eternamente en la tumba. Habitante de
la ciudad de los muertos, con todas las pasiones y los
sufrimientos de los vivos.
Ah! nó, esto no es la muerte! Es
imposible que el destino después de habernos hecho sufrir en el mundo
nos traiga aquí para hacernos sufrir aún !--Y yo que sería tan feliz si
volviera á la tierra ahora que todas mis dudas se han desvanecido. La fatalidad
me persigue. Cuando vivo creía en el destino, pero dudaba de los
placeres de la tierra; hoy que estoy en la tumba
á la merced de ese mismo destino, dudo de él y
creo en los infinitos placeres del mundo.
i Será que el alma humana en todas sus
transformaciones es la misma, y que el látigo del desengaño tiene sus
chasquidos de ultra-tumba?
El tiempo corría. Una mañana sentí que movían la tierra
que cubría mi ataúd; me estremecí de gozo. Pocos instantes después un aire
fresco y perfumado, la brisa de la aurora, vino á rozar mi
sien y como á Lázaro en la leyenda bíblica, una voz misteriosa me
dijo poderosamente: "Alzate." Me puse de pié.
Mi primer movimiento al verme libre y al
sentir la hierba húmeda bajo mis pies fue echar á correr; -pero un
rayo del sol que asomaba vino a quebrarse en mi frente:
caí de rodillas, junté mis manos, y dirigí una mirada radiante hacia
los cielos!
Al volver á la vida y
entrever la luz, mi alma que durante veinte años había vivido
en la noche, en la implacable noche del sepulcro, quería
mirar de frente al Hacedor y entonar un himno en acción de gracias.
Ah! porqué el ataúd que
acababa de abrirse para dejarme salir no volvió á cerrarse sobre mí
en ese momento!
Vamos, me dijo el Destino y nos pusimos en marcha!
¿ Adónde vamos? Qué va á ser de mí
en la tierra? Qué me espera en el mundo, la felicidad ó
la desgracia? Las puertas que en otro tiempo se abrían á mi llamado ¿ no
estarán cerradas hoy? Me habrán olvidado? Me recordarán? Oh! tengo miedo!
III
Al abandonar aquella mansión de los
muertos en la que había permanecido quieto durante tanto tiempo,
sentí que temblores extraños me agitaban. La ciudad que se extendía á lo
lejas y que levantaba al aire sus torres y sus miradores, empezaba á
despertarse con esos mil ruidos indescriptibles que en un pueblo
sirven de salutación al día que aparece.
El obrero volvía á su trabajo después del
descanso de la noche, en tanto que la virgen, envuelta
entre los pliegues de su lecho y arrullada acaso por sus
ilusiones de felicidad, dormía con el santo sueño de
la inocencia.
A medida que yo avanzaba todo me aparecía
distinto de lo que era cuando mi desaparición del mundo. Mis
recuerdos formaban un contraste singular con la realidad.
De aquellas calles silenciosas y
claras, de aquellas casas bajas y blancas que en otro tiempo hacían de Montevideo
una preciosa tumba quedaba apenas un vestigio.
Todo había cambiado. Las casas se elevaban hasta
tres y cuatro pisos y hacían de las calles largos corredores
sombríos.
Yo en mi ciudad natal me encontraba extranjero. A
veces al caminar por aquellas veredas cenagosas en medio del movimiento incesante de una
población excesiva, tenía miedo de perderme y de no poder
encontrar el sitio donde en la época de mi muerte estaba mi
casa.
Por momentos echaba á correr: tal era el
deseo de llegar pronto que tenía y con tal ansiedad deseaba
encontrarme enfrente de mi mujer y de mis hijos. Otras
veces detenía el paso y las dudas se agolpaban á mi corazón.
Tenía miedo, ¿ de qué? Estaba íntimamente
convencido de que no me habían olvidado; abrigaba la convicción de que
mi recuerdo vivía imperecedero en su memoria, tan ardiente y tan fijo como en
el día de mi muerte. Sin embargo, temía. Aquella completa variación
en la ciudad, aquel cambio aparente de todo me parecía á
veces, que era un pronóstico de que en las almas se había
operado la misma transformación que en las cosas.
Y esta idea me detenía.
Al llegar á la puerta de mi
casa toda la sangre se agolpó á mi corazón y al
apoyar la mano sobre la aldaba tuve que recostarme
contra la pared para no caer: tan profunda era la impresión
que sentía.
Tres veces puse la mano sobre el pestillo
y la volví á retirar. Me parecía que aquel golpe que iba á dar
en la puerta de mi casa en la que iba á penetrar
como un extraño, era la fúnebre campanada que sirviera de convocación
al entierro de una de mis mas gratas esperanzas.
Y si no están aquí, me decía; si se han mudado: Ah!
es imposible que mi mujer haya abandonado la casa en que murió su
esposo, mis hijos ; es imposible que hayan dejado que manos extrañas profanen
el sitio en que exhaló su último suspiro aquel á quien tanto amaban y que tanto
los amaba á ellos.
Febril, puse la mano
sobre la aldaba y di un golpe con violencia.
Allá van, me contestó una voz que me era
completamente desconocida.
Una mujer vieja vestida con un traje tosco y raro
salió á recibirme.
—Vive aquí, le pregunté
temblando, la señora Rosa N.
—No, señor; me contestó, aquí vive el
médico de la parroquia, pero en este momento ha salido: tal vez lo encontréis
en casa del cura porque son muy amigos y están siempre juntos contándose los
misterios de la ciudad.
—No sabréis decirme á dónde se ha
mudado? la interrumpí.
—No, señor ; hace diez años que estoy aquí y no he
oído hablar nunca de esa señora, tal vez os habéis equivocado y no es
esta la casa que buscáis.
—Gracias, buena mujer, le dije y me di vuelta
aturdido.
Aquel primer desengaño que sufría me anonadó.
Qué va á ser de mí? Como encontrarlos?
Dónde iré á pedir un auxilio, una luz que me guíe hacia el lugar donde se
hallan 1
Cómo es que Dios no hace que el corazón
desesperado de un padre adivine el punto donde se encuentran sus
hijos!
No sé qué hacer: Perdido en este laberinto? adónde
dirigiré mis pasos?
—Te serviré de guía, murmuró en mis oídos la misma
voz que veinte años antes me había dicho: ¿ Quieres realizar tu sueño? Y en el
mismo instante un joven de gallarda presencia y distinguidos modales
apareció á mi lado.
—Quién sois caballero? le pregunté?
—En el mundo, me contestó, me llamo Alfredo
Demeray; pero para ti soy el destino que viene á concluir su obra.
—Voy á hacer
que encuentres á tu esposa y á tus hijos pero quiero que puedas verlos sin que
ellos te reconozcan. Espera á que la noche vuelva á extenderse sobre
el mundo y podrás verlos en medio de una sociedad brillante y
deslumbradora. Allí podrás convencerte de su cariño y estrecharlos
amorosamente entre tus brazos, agregó con una sarcástica sonrisa que me
heló la sangre.
IV
Acababa de dar las doce el reloj de
la Matriz cuando entramos Alfredo y yo en un salón magníficamente
adornado, en el que numerosas parejas seguían los rápidos giros de una
polka. Mi corazón palpitaba con violencia y, con una mirada ardiente, examinaba
cada pareja que pasaba junto á mí, ansiando encontrar en ella algún rostro que
no me fuera desconocido.
Pero de todas aquellas fisonomías no había
una cuyo recuerdo estuviera en mi memoria. No veía pasar á mi hija, pero
confiaba en qué mi corazón me gritaría es ella, cuando pasase
delante de mí.
Pero las horas transcurrían y ni mi corazón ni mi
vista me señalaban los seres queridos á quienes buscaba.
Había tenido miedo de preguntar cual era
mi hija, porque en todas aquellas criaturas jóvenes y deslumbradoras parecía
haber tal desconocimiento de la pureza, de
la santidad de las vírgenes, tal olvido de lo que
pudiera ser un sentimiento, que me
estremecía la idea de que alguna de aquellas niñas
pudiera ser Elena. Alfredo tomó mi brazo: Demos una vuelta por el salón, me
dijo.
—Ves ese viejo? me preguntó, mostrándome un
hombre de figura grosera y enfermiza cuya cabeza
cubierta de canas y cuyo semblante rugoso
contrastaba con la frescura del baile: es un millonario, es un hombre
poderoso que con su oro ha comprado el corazón de una
niña de veinte años, á la que está unido. Va á todos los
bailes para acompañarla. Los diamantes con que la cubre son los más ricos
que se lucen entre nosotros; sus carruajes son los mas elegantes, sus vestidos,
sus joyas, sus adornos causan envidia á todas las otras mujeres.—Pero con ese
oro solo ha podido comprarle sus sentimientos aparentes; á
pesar de todo no puede acallar las murmuraciones de la sociedad
que dice por lo bajo que su mujer es infiel.— La ves allí: es una
mujer divina pero en laque no hay nada noble, nada grande, nada que haga su alma
digna de su cuerpo.
—Pobre criatura, dije: quizá sus
padres la han abandonado; quizá han dejado que en su alma tierna el
ejemplo dejara la semilla del mal.—Mírala como viene hácia
nosotros.—Quién es?
—Es tu hija.
—Mi hija! mi Elena, vendiendo su corazón, prostituyéndose
con esa prostitución moral que infama lo más noble que hay en el alma! ella, mi
hija! convertida en una meretriz del sentimiento ! no puede ser, me engañas!
—Quieres que la llame y
te la presente?
—Nó: la ahogaría entre mis manos Ah! yo
que la creía pura, tierna, casta como un suspiro; yo que la veía
en mis sueños como la imagen de la inocencia, incapaz de reflejar
un mal sentimiento; y encontrarla así: Es horrible!
Alfredo fijó en mí una mirada de profundo
desprecio, que me taladró el corazón.
Anonadado por aquel desengaño caí abrumado sobre un
sillón.
En aquel momento una mujer hermosa, pero que ya no
era joven, estrechó sigilosamente la mano de Alfredo y le dijo:
"Te espero."
—Otra vez, exclamé! Quién es esa mujer?
—Es Rosa; me contestó.—Ves aquel á quien ella
sonríe en este momento, es su marido á quien está engañando infamemente.
Ah! mi mujer, le dije estúpidamente y me sonreí
como un idiota.
Todas mis dudas, todos mis dolores cesaron; creí
que estaba muerto.
Aquella violenta desaparición de todos
mis sueños; aquella prostitución de sentimientos en todos los seres
que amaba; aquella miseria que me rodeaba, que casi me ahogaba, me produjo un
efecto mágico. Quedé quedé aturdido, sin voz, sin pensamiento y sin vista. El
dolor profundo que sentí, me causó un letargo moral; estaba estúpido.
Sin embargo, todavía solía brillar entre las
ruinas de mi pensamiento la imagen de mi hijo. No
quería preguntarle á Alfredo por él, porque temía oír su contestación.
—Y Carlos? le dije al fin temblando.
—Sacó su reló, miró la hora y me dijo
fríamente: Son las tres: ya es hora de que esté ebrio; debe estar
tendido en algunos de los sofás del comedor. Tu hijo elegante é
inteligente ocupa una magnífica posición en el mundo, pero tiene un corazón
roído por todas las miserias humanas. Es un calavera!
Qué queda de mí en la tierra?
Nada.—Mi recuerdo se ha borrado para siempre en el corazón de los que
amaba; mi nombre está sumido en el lodazal de las infamias. Mi hija
vendiendo su corazón por un puñado de oro; mi mujer profanando el
hogar, esa conciencia de la familia y la conciencia, ese
hogar de las almas: mi hijo infamando un nombre que recibió puro,
arrojando lodo con sus escándalos sobre el yerto cadáver de su padre.
Qué me resta! He perdido todas mis esperanzas. En un segundo he vivido todo un
siglo desengaños y amarguras. He
arrancado la careta de ese montón de infamias que
se llama el hombre. Sé lo que es el mundo. En adelante solo encontraré en
mi vida la desesperación y el dolor. Quiero fijar la vista
en mi corazón y tengo miedo. Hay un abismo mas temible que la mar:
hay una caverna mas lóbrega que el infierno: un cráter mas hirviente que el del
volcán: es el corazón del hombre. Sufro, sí, sufro horriblemente.—-Necesito
llorar mucho para consolarme. Ya solo tengo esperanza en Dios, en la religión;
quiero rezar. Ah! sí, un sacerdote que me consuele, que me
hable de Dios, de la otra vida, de las
recompensas del cielo. Sí! un sacerdote.
Estas ideas se revolvían en mi cabeza como si fuera
un mar.
Aturdido, tambaleando como un ebrio, salí del baile
y me dirigí rápidamente hacia el templo. Alfredo me acompañaba sonriéndose. Al
atravesar el atrio, un rayo de luna, que parecía una
mirada de Dios, dibujó una sombra en la pared.—Nos detuvimos.
Un hombre cubierto con la sotana del
sacerdote pasó por delante de nosotros. Fatalidad: una mujer lo
acompañaba : una mujer perdida. También aquí? Adónde no
llegará la prostitución en el mundo cuando los
representantes de Dios en la tierra se infaman también?
Ultima esperanza que me
quedaba, la idea de la religión, se derrumbó en mí con el
estrepitoso ruido de una iglesia que se cae.
Un grito agudo, penetrante, horrible, mas cruel que
el que se da por despedida al mundo, se escapó de mi pecho. En el
silencio de la noche que nos rodeaba solo una carcajada respondió á
aquel grito.
Era el Destino que se reía de mis
dolores, Alfredo había desaparecido. Me quedé solo: solo con el pensamiento, el
azote del hombre. Me sentía morir pero estaba en calma. Esa calma era peor aun
que la tormenta, más terrible que las iras de
la naturaleza; era la calma de la desesperación.
Eché á vagar estúpidamente por las calles hasta
que, como una última desgracia, el sol vino á quebrar su primer rayo sobre mi
frente, formando ese contraste chocante, la radiante esplendidez de
la naturaleza y la fúnebre oscuridad del corazón. El día
es la risa del destino al ver los dolores de los hombres. Las
carcajadas del destino son crueles como él: como él son implacables.
V
Acabo de tener una larga conversación
conmigo mismo y estoy resuelto.
Vivir así cuando el óptico vidrio de la experiencia
me muestra todo en su verdadero valor: cuando he contado una por una todas las
pulsaciones de esa arteria de la humanidad que se
llama la desesperación y las he encontrado siempre iguales y siempre
horribles: atravesar el mundo solo
como un animal salvaje sin amigos, sin hogar, sin guarida: asistir indiferente
á mi propio entierro y escuchar qué en mi alma se entona continuamente el
responso de mis esperanzas; ser yo mismo el sacerdote que oficie en los
funerales de mi corazón: vivir cadáver: para qué?
El insomnio
continuo, las dudas y los temores incesantes del sepulcro, son preferibles á la
muda desesperación y al choque de las pasiones del mundo. Además, allí se está
quieto y no hay esas pequeñeces sociales que traquean á un hombre, como los
perros á un jabalí.
Yo no sé como he
podido vivir tanto tiempo sin que se me haya ocurrido el suicidarme.
Si me mato, ¡ se
acordarán de mí en el mundo?
El ruido de la
pistola que me arranque la vida ¿ no levantará un eco en esa sociedad que
permanece indiferente para todo lo que no es gala u ostentación?
Sí! los que sufren,
los que se sienten devorados por el pesar y como yo, solo vislumbran un
porvenir sombrío, formando un contraste horrible con su pasado de inocencia, me
compadecerán, llorarán por mí é irán quizá á dejar una flor sobre mi tumba. La
tumba de un suicida es un himno al dolor, es el poema de la duda, es la gran
epopeya de la desesperación.
Pero no; es
imposible que me recuerden.
El hombre en el
mundo tiene demasiado que hacer con sus propios dolores para ocuparse de los
sufrimientos ajenos.
Además, un hombre
que desaparece es un lugar que se desocupa. A medida que los hombres se hunden
la esfera de las aspiraciones se ensancha, para los que quedan sobre la tierra.
Mi muerte en vez de
causar algún pesar será saludada con un ¡ hurrah! por los que envidian mi posición
y mi fortuna. En el banquete de la humanidad, los “hurrah” por la desaparición
de un hombre, se dan por las campanas de Ios templos. Cada tañido que vibra en
el aire hace nacer una nueva esperanza en los que sostienen esa ludia sin
tregua que se llame la vida. 'Ah! ni doblarán siempre.
Estaba aburrido;
con ese cansancio moral mil veces mas fatigoso y mas incómodo que el cansancio
físico. Tenía deseos de suicidarme pero, no acababa con la vida por no tener el
trabajo de pegarme un tiro.
Sin saber qué hacer
me puse maquinalmente á, leer un libro.—Bah! las obras de los hombres no pueden
leerse. Los que escriben quieren siempre engañar á sus semejantes. Se les
figura tal vez que son distintos de los demás.
Es singular el
empeño que tienen los hombres en probarse unos á otros que el mundo es bueno y
que la misión del sér humano es una gran misión. Es raro ese deseo incesante de
encontrar en todo grandes móviles y de esperar inmensos resultados. Parece que
los hombres no se conocen á sí mismos ó que confían en que las generaciones
venideras creerán tales patrañas.
Desde las biblias,
que pretenden ser las más verídicas por que hablan de cosas que nadie
comprende, hasta las novelas, esas biblias de la religión moderna, todos los
libros tienen por base la mentira ó la necedad.
La historia es el
catálogo de las imbecilidades de los reyes y de los pueblos. La religión es la
historia de las imbecilidades de las almas. La filosofía es el apéndice de esa
historia.
La literatura es la
inmensa cloaca del pensamiento. Es, como diría Víctor Hugo, el caño maestro de
las ideas: todo va á parar allí. Pero, bah! no hay nada que merezca leerse.
Nó: me equivoco:
hay un libro, ó al menos una parte de un libro que es una verdad; hay un hombre
que no ha mentido al escribir; hay unas páginas que pueden leerse. Ese hombre
es Dante: esas páginas son el Infierno de la Divina Comedia.
Quitado el oropel
con que está cubierto, ese molde poético en que está vaciado y esa ficción de
un viaje acompañado de Virgilio, el fondo es la verdad.
Yo, como todos los
hombres, he atravesado también los malditos círculos de aquel infierno.
Me gusta leer á
Dante porque me leo á mí mismo.
Ese Infierno es un
retrato moral de Ja humanidad. No hay en él la necia afectación de sentimiento
y de bondad que h.- y en todos los libros.
Cuando se lee á
Byron en el primer momento gusta. Su descrecimiento tiene algo de verdadero,
pero, después que se le profundiza un poco, se le encuentra falso. Byron
desesperado, deja entrever bajo las olas tumultuosas de su pensamiento, el
fondo transparente de un corazón que espera, y nos habla a menudo de ese
fantasma del amor que todos los hombres persiguen y que nadie ha visto aún.
Dante es otra cosa.
No llora, no se queja, solo sabe maldecir. Su Capenco. Ese orgulloso jefe
muerto en Tebas. Que despreciaba á Dios estando vivo. Y lo desprecia aun
estando muerto no se abate, no se humilla. La lluvia do fuego cae sobre sus
espaldas y él solo contesta: "Lo mismo que fui vivo lo soy estando
muerto."
Esa lectura alegra.
Es el espíritu del hombre, vivo ó muerto, siempre indomable y siempre
orgulloso.
Cuando se
atraviesan con Dante los círculos del Infierno, la sonrisa amarga de la
experiencia, pliega los labios. Uno se regocija al ver que los mismos dolores
que lo agitan han agitado siempre á todos los hombres. El mejor bálsamo para
curar el sufrimiento es el dolor de los demás. Qué me importa sufrir si, a pesar
de la risa sarcástica con que los hombres escuchan siempre la relación de los
dolores ajenos, sé que en el fondo de todos los corazones las mismas amarguras
se revuelven; el mismo lodo que todos organizan, se amontona, que esa sonrisa
de desprecio y esa sonrisa de felicidad son el estertor de una agonía que se
oculta á los ojos de los demás.
Bah! la mirada de]
alma penetra en todas partes. El dolor nos da la doble vista.
Cuando yo era niño
y creía en los grandes arranques de los hombres y en los grandes movimientos de
los pueblos me gustaba leer.
Pasaba horas
enteras apoyando mi cabeza en la Biblia meditando en las palabras de Cristo;
temblaba con las visiones de San Juan y Santa Teresa: me sublimaba amorosamente
con Bernardino de Saint-Pierre: me entusiasmaba con Víctor Hugo y palpitaba de
amor patrio con los discursos de Danton, con las palabras de Vergniaud; volaba
á la gloria con las proclamas de Napoleón y me creía gigante.
Ahora me río de
aquellos tiempos y de aquellos hombres. Solo sé leer á Dante y maldecir con él.
Es indudable que
además de la materia hay un espíritu que anima al hombre, que da vida a esa
cosa muerta que se llama el cuerpo.
El espíritu, hé ahí
la piedra angular contra la que se quiebran los pensamientos de muerte de todos
los hombres.
Al descender á la
tumba ¿ qué se hacen las almas?
¿ Se encierran con
los cuerpos, muertas como ellos, entre las cuatro paredes del sepulcro ó libres
de la materia toman su vuelo para otro mundo? Y los recuerdos de la tierra ¿
nos acompañan siempre?
¿ Será cierto que
hay un sér invisible que nos dirige á su antojo, con una mano, ora suave como
una caricia ó ya dura como una maldición?
A veces el miedo me
anonada. Ese profundo misterio en que está envuelto el porvenir del espíritu me
arredra.
Quién sabe si el
destino no se complace en hacer inmortales las almas para que sean eternos sus
dolores!
Qué importa! Sufrir
en otro mundo, en otra esfera ó sufrir aquí lo mismo es.
Espíritu ó materia,
todo lo que constituye el hombre ha sido creado para el dolor.
En el yunque de la
desgracia, con el implacable martillo de la desesperación es que se ha formado
la raza humana.
Do quiera que vayamos
al morir, si no concluye todo en la tumba, el dolor irá con nosotros.
Pero al menos se
cambia.—No es sufrir lo que me acobarda: es la monotonía del sufrimiento.
Esa reproducción
continua de un mismo dolor: esas ideas que pasan y repasan en la mente' siempre
las mismas aunque con distintas formas: esa noche que tiende siempre las mismas
sombras; ese tiempo que pasa siempre con la misma lentitud; esas horas que no
se apuran jamás; esta vida que se gasta progresivamente como la máquina de un
reló, y ese movimiento metódico de todo, me cansa, me asesina.
Cada mañana que me
levanto voy á mirarme al espejo á ver si he cambiado: pero el destino sabe que
el mayor suplicio que puede dar á un hombre es obligarlo á caminar siendo
siempre el mismo. Ah! si yo pudiera cambiar .'
A medida que la
idea de suicidarme toma cuerpo en mi espíritu y que avanzo á pasos agitados hacia
la tumba, los recuerdos de mi juventud y de mi infancia se presentan á mi
memoria.
Me veo niño aún, en
medio de mis condiscípulos, en los bancos del colegio.
Recuerdo mi primera
emoción, mi primer sueño de gloria.
Tenía doce años.
Mis maestros habían preparado grandes exámenes para mostrar los adelantos del
colegio que regenteaban.
Yo estaba en la
clase de Historia Romana. Una mañana el maestro nos llamó y nos dijo: "Los
que quieran escribir una conferencia sobre la Historia de la República pueden
hacerlo y serán premiados."
Me quedé pensando
en aquel premio que prometían y la idea de obtenerlo, sobrepujando á mis
compañeros, brotó en mi cabeza.
Abandoné mis juegos
infantiles y me puse á leer continuamente. Pasaba las noches en vela agobiado
sobre los libros y por la mañana, al sentarnos á la mesa para almorzar, mi
padre me miraba sonriendo, porque había comprendido lo que causaba mi palidez.
Me ponía á
escribir, trazaba algunas líneas sobre el papel y después tirando la pluma me
paseaba agitadamente por mi cuarto tratando de coordinar las ideas que bullían
en mi mente.
Al fin, después de
todo un mes de una agitación indescriptible, fui una mañana al cuarto de mi
padre y confuso, temblando leí la conferencia que había escrito. Cuando concluí
fijé en él
una mirada angustiosa: se sonrió y me dijo: Está buena: puedes mostrársela al
Maestro.
Salí: en ese
momento no me hubiera cambiado por nadie: me creía más arriba que todos los
hombres.
Iba por la calle
oprimiendo mi conferencia contra mi pecho y me parecía que todos me miraban y
se inclinaban ante mí deslumbrados por mi genio.
Al día siguiente
fueron los exámenes. El salón estaba lleno de gente. Los examinadores eran
hombres graves y la mayor parte ancianos que infundían respeto. Algunas señoras
estaban sentadas en los sillones de los espectadores.
Cuando llegó mi
turno miré á mi padre que estaba en uno de los extremos del salón y con la voz
temblorosa me puse á leer mi conferencia. La sabía de memoria y sin embargo mi
vista estaba clavada en el papel.
Mientras estaba
leyendo, el ruido de mi voz me aturdía y me prestaba valor, pero cuando al
acabar reinó un profundo silencio, las fuerzas me faltaron y creí que iba á
caer.
La voz del
Presidente que decía: "Muy bien, muy bien ;" vino á alentarme. Uno de
los examinadores, el mas jóven, se levantó, me estrechó la mano y me dijo:
Magnífico!—Me senté sonriendo.
Cuando llegó la
hora de repartir los premios, mi nombre fue el primero que pronunciaron.
Confuso, avergonzado, me acerqué á la mesa de los examinadores y con la cabeza
inclinada pero con el paraíso en el corazón, recibí una medalla de Oro con la
que se premiaba mi dedicación al estudio y mi inteligencia.
Al volver á mi casa
me parecía que no tocaba la tierra: tan alto me juzgaba: tan inmensa era mi
alegría.
Un mes después
todavía andaba yo con la medalla en el pecho y con la felicidad en el corazón!
Ay .' hoy mi niñez
ha pasado y aquella medalla estará « quizá tirada en el último de mis cajones,
como el recuerdo de aquellos tiempos en el fondo de mi memoria.
Otras veces el
recuerdo de mis primeros amores se presenta radiante á mi memoria y por un
instante, al menos, me ilumina con una luz hechicera.
Su primer beso:
Ah.' todavía al borde de la tumba oigo que suena en mis oídos ese beso
melodioso como el de un arpa.
Era una noche de
Octubre. La luna pálida quebraba sus rayos sobre un balcón y millones de
estrellas alumbraban el firmamento.
Todo respiraba amor
y poesía en la naturaleza.—Yo estaba á su lado: oprimía cariñosamente su mano y
dejaba en su oído palabras que brotaban á mi pesar del fon do de mi alma.
Mirábamos la luna:
de pronto, sin saber cómo, encontré que mis labios se apoyaban sobre los suyos
y sentí esa impresión desconocida, que me pareció que hacia nacer estrellas en
mi alma!
La luna se ocultó
detrás de una nube: la oscuridad nos volvió á la vida real.
Ay! la felicidad de
aquel primer beso se perdió con aquel rayo de luna y no ha vuelto jamás!
Pero qué importa!
No voy á morir? Para qué entonces traer á la mente los dulces recuerdos de mis
primeros años?
Sí: es necesario
que muera. La vida es una agonía permanente.
Agobiándola con su
tremendo peso la maldición de Dios sofoca la tierra.
La mano bienhechora
del Señor no nos acaricia nunca.
El árbol de la
existencia es el árbol del sufrimiento y del mal. Y la flor de la vida, la sola
flor de la vida es la desesperación.
Ah' necesito morir!
Estas ideas
incoherentes, desordenadas, á veces contradictorias, se revolvían en mi mente y
hacían de mi pensamiento ora un mar agitado ó una fuente cristalina.
Por fin, una mañana
me levanté resuelto. Saqué mis pistolas; las examiné bien y después de
cargarlas las puse sobre la mesa.
En seguida encendí
un cigarro habano y me senté fríamente en el sofá á contemplar el humo que se
elevaba en espirales subiendo ó bajando según las oscilaciones que le imprimía
el aire.
Mi pensamiento
estaba embotado. Veía, por decirlo así, las primeras gradas de la inmensa
escala de lo desconocido y sin embargo estaba en completa calma.
Con la última
bocanada de humo tiré mi cigarro que lanzó un riego de chispas al chocar contra
el piso y tomando la pistola apoyé la boca del cañón en mis sienes..
En ese momento me
despertaste, me dijo Luis concluyendo.
Ambos quedamos en
silencio por algunos instantes y nos miramos fijamente como tratando de
adivinar los sentimientos que nos agitaban. *
Un sudor helado cubría
nuestras sienes y una lucha sorda se sostenía en el fondo de nuestras almas
entre la desesperación y la esperanza: entre el mal y el bien.
Cubierto con los
vapores del sueño el destino se había complacido en hacer pasar delante de
nosotros el triste cuadro de los dolores humanos y la imagen descarnada del escepticismo.
Nuestro sufrimiento
nos empujaba en la resbalosa pendiente, estábamos al borde del abismo.
Qué pasó en
nuestras almas en aquel instante? Solo Dios pudiera decirlo.
De pronto me
estremecí y oprimiendo con violencia el brazo de Luis: Mira, le dije.
En un pequeño
cuadro estaba el retrato de una mujer.
Ambos nos sonreímos
y estrechándonos calorosamente las manos nos separamos.
Nuestras dudas habían
desaparecido. Las alas de un ángel acababan de rozar nuestras sienes.
Y el latido
acompasado de nuestros corazones murmuraba en su lenguaje inexplicable: "Ama
y creerás: cree y serás dichoso!
José Pedro Varela
(Sí, el pedagogo, el político, también narrador y poeta. En la web se puede leer "Ecos perdidos", su único libro de poemas; por cierto, antes y ahora, bien oculta toda su producción intelectual al conocimiento público por parte de los agentes responsables de que la cultura sea un bien común.)
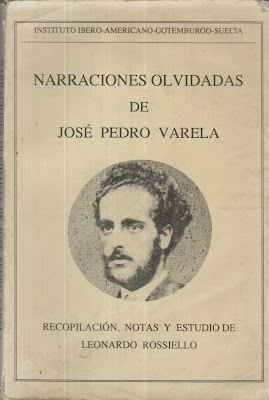 |
| ¡Google, qué garantía! |