 |
| 11 de junio de 1928 - Barquisimeto, Venezuela |
Personaje II
Hacía tiempo que
había perdido todo interés en escuchar las notas embrolladas del organito.
Empezaban a sonar por la tarde, a eso de las cinco, hora en que la Madama le
entraba de frente a su primer frasco de caña blanca. Dos horas después, en los
días de semana, bajaba yo a la calle para ir a la imprenta a ocuparme de mis
galeradas y a la mitad del foso, en lo más agudo de aquella fetidez mohosa
desprendida de las paredes, la veía aparecer en el codo de la escalera. (Mis
sonrisas anticipadas de los primeros días, el ademán de saludo que iba a
quedarse amedrentado a mitad de camino, privando de destino a aquella mano
levantada que serviría acaso para estrujarme tontamente la nariz o sacudir un
polvo imaginario en la solapa, dejaron de tener lugar en cuanto me convencí de
que la Madama no iba a reconocerme y que ni siquiera me dedicaría una mirada).
Era ya un gran montón de trapos inflados de fatiga y vapores de alcohol. El
pelo rizado, de un tono rubio desvaído (una cabellera y una boca menuda,
encapullada, y unos ojos vidriados y redondos que la aproximaban a un doloroso
parecido con las beldades del cuplé), se le venía a la cara formando crespos
rígidos, que subían y bajaban a los impulsos de una ascensión deliberadamente
agotadora. Tal vez hubiera podido ahorrarse la mitad de aquel esfuerzo, pero
ella se obstinaba en demostrar una especie de furor penitente, trepando con
celeridad frenética, más aparente que efectiva dado el escaso número de
peldaños ganados entre bufidos y palabras truncas e incomprensibles, aunque
llenas de furia.
(Yo había tomado
posesión de aquella escalera, en la que me divertía practicar el juego del
ciego, una de mis manías gratuitas. Era una manera de confiarme a las delicias
del tacto y establecer por esa vía una relación personal con los objetos.
Durante la acción, mis ojos continuaban abiertos, aunque en cierta forma
paralizados; entre tanto, el poder de absorción de mi mente era alimentado a
través de la mano y por allí se propagaba a todos los conductos de la
percepción y el conocimiento; era un juego liviano -aunque a veces podía
volverse terriblemente enmarañado-, que ponía en actividad mis más secretas
reservas de memoria. Un roce cualquiera era capaz de despertar, sólo por una
vez, sensaciones insospechadas, regresiones insólitas en el olfato o en los
genitales. Golpes de miedo o de tristeza eran sentimientos diluidos que
escapaban de sus celdas y repetían, por unos instantes, sus viejos cometidos. En
la escalera, el juego tenía la ventaja de extenderse a un territorio inmenso,
cuyos relieves y lastimaduras eran recorridos por las puntas de mis dedos. A la
altura de los primeros peldaños, una pequeña zona virulenta y húmeda, escamosa
un poco más abajo, el paso de una grieta, trozos fríos y resbaladizos, un
hoyuelo tierno donde cabía la yema del dedo… mientras la memoria devolvía el
tacto de otras superficies, que a su vez traían adheridos lugares y gentes,
voces y emanaciones diferentes).
Con una mano se
agarraba del muslo para impulsarse, la otra apretaba el frasco de relevo
envuelto en un papel de estraza. A mi regreso, poco después de media noche, al
pasar cerca de su puerta, la sentía moverse y tropezar entre los muebles como
una ciega atarantada. La oía toda, de manera que los sonidos llegaban a formar
en mi cabeza una imagen perfectamente delineada: el roce de los trapos, la voz
quebrada que tosía o cantaba o ensartaba mitades de palabras, interjecciones
salidas de la maraña del cerebro que no volvería a escucharse otra vez… y el
frote de sus sandalias sobre el trozo de alfombra y el sonido doble y aspirado
de sus narices en forma de una eñe acatarrada.
El organito ya
había parado de sonar.
Lo escuché por
primera vez cuando vine a alquilar el cuarto hace unos meses. Las notas rodaban
por el aire acidulado del callejón que ya empezaba a ensombrecerse y pensé en
unas bolitas livianas que se perseguían sin llegar a alinearse, tropezaban y se
amontonaban, corrían de nuevo dando tumbos y apenas conseguían mantener el hilo
de la melodía, que era, al parecer, un pasodoble viejo y desmadejado. Prometí perfeccionar esta imagen, podarla de
la mitad de las palabras y utilizarla a la primera oportunidad. Todo el
callejón era en verdad un buen escenario de novela; tenía lo que me agradaba
poner en palabras; palabras con sabor, con tacto, con emanaciones y asperezas.
Era un gran trozo
del decorado viejo de la ciudad salvado del desbande general. (Sé que un día
acabarán por derribar, moler y arrojar bien lejos, convertido en polvo y
cascajos, lo poco que todavía permanece en pie de una albañilería marchita. Una
ciudad habrá muerto y otra ocupará su lugar. Sus habitantes irán de un sitio a
otro como en una trampa descomunal sin sosiego posible. El recuerdo, despojado
de ese elemento, será humo de memoria). Los grandes edificios de la avenida,
cuyo jadeo se volvía imperceptible a la mitad del estrecho canal, mostraban
sólo sus espaldas lisas y blancas, detrás de un amontonamiento impenetrable de
chatarra urbana: ladrillos desnudos, yacijas de madera y platabandas sin frisar
con tendederos y despojos de muebles.
Mi caserón de
cuatro pisos parecía estar allí para demostrar, por medio de una caligrafía
minuciosa, lo que muchos años de intemperie son capaces de producir en una capa
de pintura al óleo. Tenía hileras de balcones, con las barriguitas salientes
como palcos de teatro, y destacaba de las otras edificaciones, todas de una
sola planta, casas de tejado y cuerpo ático, de una misma edad. Mi cuarto, en
el tercer piso, era de verdad inmenso, aunque nada sombrío. En las paredes no
hubiera podido poner nada de mi parte: me entregaban una escritura heterogénea,
llena de borrones y tachaduras, como si hubiesen vuelto muchas veces sobre ella
hasta hacerla ilegible. Fue un desencanto encontrarme la puerta que daba al
balcón condenada a punta de listones y clavos.
La Madama era otra
persona en las mañanas. Se recorría el edificio entero, regando su olor a
tintura de árnica, cacareando, riendo sin parar. Me llamaba “mijit” por mijito,
y me hablaba de su hijo, un muchacho gordo y grosero que con frecuencia me
adelantaba en la escalera, hediondo a sol y expeliendo un canto horrible a base
de trompetillas. No puedo asegurar que le entendiera, pero su charla no era en
modo alguno fastidiosa: por el contrario, me divertía escucharla, me hacía
reír, me comunicaba un ánimo ligero y festivo. Pero si es que algo entendía en
el momento, lo olvidaba todo apenas ella desaparecía de mi vista. Lo que mi
memoria era capaz de reproducir después se reducía a un sonido confuso,
indescifrable, pues ella debía expresarse en una lengua única, comunicable sólo
en el momento de producirse, irrepetible, imposible de memorizar; era una sola
pasta de gestos y sonidos, mezclada con sus ojitos rojos y parpadeantes, su
cara hinchada de donde casi desaparecían los rasgos, sus trapos y su olor a
árnica.
Su cuarto parecía
mucho más pequeño que el mío, a causa de la multitud de objetos que lo cubrían:
el moblaje completo de una casa comprimido entre aquellas cuatro paredes;
completo, digo, si se le miraba en conjunto; pero en detalles descalabrado y
maltrecho. El aire era denso, difícil de respirar al principio.
Toqué la manija del
organito, aunque no me atreví a moverla. La Madama estaba de espaldas a mí,
colocando la loza en el aparador. Tocaba cada pieza con primor entre las yemas
de los dedos, la hacía dar vueltas, soplaba en las molduras para quitar un
polvo inexistente y la devolvía a su lugar. El artefacto, aquel molinillo de
música, no tenía gran cosa que ver: era un cajón oscuro, sin mayores resaltes,
sostenido por una paticas labradas. Unos dibujos dorados luchaban por
sobrevivir ahogados en la niebla que se hundía en la madera. La Madama no se
daba punto de reposo cambiando de sitio floreros y figuras de pasta.
Hoy, como dije, la
música del organito ha dejado de enternecerme. Estoy tratando de escribir un
cuento con la Madama de personaje principal. Siento moverse en mi cabeza todo
el asunto, percibo la textura de la pasta, el calor de esa masa con vida que
palpita allá adentro y presiona con deseos de salir y, sin embargo, me resisto
al intento. ¿Cómo empezar?… Diez años antes, su entrada a la casona seguida por
una troupe fantástica como los personajes desterrados de una comedia de época:
aquel mobiliario anacrónico que a duras penas pudo encontrar alojo en la
habitación. La Madama en plena florescencia, madura y perfumada, posible
todavía de reconstruir a partir de sus manos, que se conservaban rosadas y
frescas. O salir de dentro de ella misma, aquí, ahora, en el momento en que
abre los ojos en medio de sus ruinas; la fiebre de las mañanas que la lanza a
una vertiginosa correría por todos los habitáculos del caserón, sin parar de
hablar y de reír. El paso de las horas, que al término del día deben traerle
algún momento de tregua antes de la caída: quizás el tránsito por alguna comarca
apacible que la hace languidecer en medio de recuerdos tímidos, cosas vagas e
insípidas, escenas que apenas sobrepasan el blanco como el color de las viñetas
viejas. La música de organito. Ha empezado a sonar ahora. Abandono el papel
donde aún no he acabado una línea. Quizás me venga bien un pequeño paseo.
Salgo, paso frente a su puerta, me detengo un trecho más allá, regreso y llamo,
llamo por dos veces sis recibir respuesta.
Abro, sólo lo suficiente para asomar la cara y al instante las bolitas
de música me rebasan y salen trotando hacia el pasillo. La Madama aparece
sentada en uno de sus sillones floreados, hundida en él más bien, las piernas
extendidas y abiertas, el vestido sobre las rodillas, la barba encajada en la
hinchazón del pecho. Un brazo que cuelga indolente la pone en contacto con el
organito. Sin moverse, alza los ojos hacia mí y hace una contracción rabiosa
como si quisiera escupirme.
-¡Sucio, vete de
aquí, puegco!
Me siento
descubierto y humillado, perseguido por una sensación de torpe vergüenza, como
si una mano en la nuca me empujara escaleras abajo. Jamás he debido asomarme.
Casi a saltos, vengo a dar a la acera. Salgo al aire fresco del atardecer y
apenas he caminado una cuadra, siento que a mi alrededor todo es armonioso y
distante. La casa, el callejón se hallan lejos, inmovilizados en un aire
inviolable para ojos extraños. En este momento, la Madama es una figura de
paja, un trasto relegado a un rincón entre otros muchos que puedo mover,
colocar, disponer a mi antojo. Creo que mañana me decida finalmente a escribir.
En Difuntos,
extraños y volátiles, Editorial Tiempo Nuevo, Caracas, 1970.

.jpg)

.jpg)
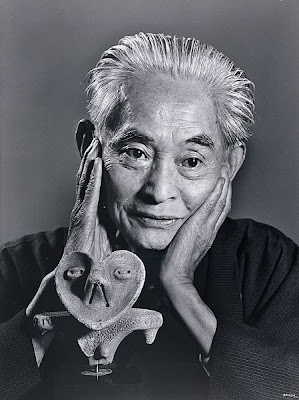


.jpg)