 |
| 22 de mayo de 1808- Francia Poeta, ensayista, traductor. |
El desdichado
Yo soy el
Tenebroso, -el viudo-, el Sin Consuelo,
Príncipe de
Aquitania de la Torre abolida:
Mi única estrella
ha muerto, y mi laúd constelado
lleva en sí el
negro sol de la Melancolía.
En la Tumba
nocturna, Tú que me has consolado,
devuélveme el
Pausílipo y el mar de Italia, aquella
flor que tanto
gustaba a mi alma desolada,
y la parra do el
Pámpano a la Rosa se alía.
¿Soy Amor o soy
Febo?.. Soy Lusignan o ¿Biron?
Mi frente aún
enrojece del beso de la Reina;
he soñado en la
Gruta do nada la Sirena...
He, doble vencedor,
traspuesto el Aqueronte:
Modulando unas
veces en la lira de Orfeo
suspiros de la
Santa y, otras, gritos del Hada.
De: CiudadSeVa.com
El reflejo de su psicosis en su obra
En la obra de Nerval y en su manera de
comportarse aparecen evidencias de distintos fenómenos psicopatológicos, que
comprometen afecto, pensamiento y sensopercepción. Su obra "Aurelia"
contiene lo más psicótico de su producción literaria y fue escrita en pleno
período de su enfermedad. Aunque para él la locura es "el desbordamiento
de los sueños en la realidad", empero, Nerval es capaz de darse cuenta que
no es su estado normal, sino uno enfermo. Así, en una carta al salir de un
sanatorio en 1841, luego de su primer episodio psicótico, comentó a la esposa
de Dumas: "Ayer me encontré con Dumas. Le dirá que he recobrado lo
que está convenido llamar razón, pero no crea una palabra. Soy y he sido
siempre el mismo... La ilusión, la paradoja, la presunción, son todas ellas,
enemigas del buen sentido, que nunca me ha faltado. En el fondo, he tenido un
sueño muy divertido y lo echo de menos; he llegado incluso a preguntarme si no
es más verdadero que lo único que me parece explicable y natural hoy. Pero como
hay aquí médicos y comisarios que velan porque no se extienda el campo de la
poesía a expensas de la vía pública, sólo me han dejado salir y vagar
definitivamente entre las gentes razonables cuando convine muy formalmente en haber
estado enfermo, lo cual le costaba mucho a mi amor propio e incluso a mi
veracidad... Para acabar, convine en dejarme clasificar en una
"afección" definida por los doctores y llamada, indiferentemente,
Teomanía o Demoniomanía en el diccionario médico. Con ayuda de tales
definiciones, incluidas en estos dos artículos, la ciencia tiene el derecho de
escamotear o reducir al silencio a todos los profetas y videntes predichos por
el Apocalipsis, ¡uno de los cuales me jactaba de ser yo!
Nerval fue muy celoso de que no se diera a
conocer al público lector su enfermedad, se molesta y reacciona irónicamente
contra Dumas por la nota del epígrafe de este artículo y que se menciona en
mayor longitud más adelante. En el prólogo de "Las hijas del Fuego",
Nerval se defiende y explica que su extraña conducta sólo refleja la
compenetración del autor con sus personajes, llegando a hacer uso de sus sueños
y fantasías. Para Nerval "los sueños son una segunda vida" y este
postulado lo transfiere a su obra.
Alejandro Dumas en su comentario sobre
Nerval nos da indicios sobre su trastorno: "... su habitat podría
ser, ni más ni menos, que un fumadero de opio del Cairo o un comedor de hachís
de Argel, y entonces, la vagabunda que ella es (se refiere a la imaginación
de Nerval), lo lanza a las teorías imposibles, a los libros
irrealizables. Ora es el rey Salomón, ha vuelto a encontrar el sello que evoca
a los espíritus, espera a la Reina de Saba; y entonces créanme, no hay cuento
de hadas o de Las Mil y una Noches que valga lo que él cuenta a sus amigos, que
no saben si deben compadecerlo o envidiarlo de la agilidad y del poder de esos
espíritus, de la belleza y riqueza de esa reina; ora es sultán de Crimea, conde
de Abisinia, duque de Egipto. Otro día se cree loco y cuenta cómo llegó a
estarlo, y con tan alegre brío, pasando por peripecias tan convincentes, que
cada cual desea estarlo para seguir a ese guía irresistible por el país de las
quimeras y de las alucinaciones. Ora finalmente, es la melancolía la que se
convierte en su musa y entonces, retengan sus lágrimas si pueden; pues nunca
Werther (personaje de la obra homónima de Goethe), nunca
Rene (personaje de obra homónima de Chateubriand); han tenido
quejas más punzantes, sollozos más dolorosos, palabras más tiernas y gritos más
poéticos... ".
Una de las bizarras situaciones que
provocaron su internación fue el verlo pasear a una langosta con una cinta
azul. La mala crítica a una de sus obras y la indiferencia frente a la
reedición de "Viaje a Oriente", le provocan una crisis que lo lleva
al hospital en enero de 1852. Si bien ese año continúa con una actividad
frenética, en 1853 y 1854 requiere de internaciones periódicas. En el invierno
de 1854, después de una crisis grave, se le permitió vivir con una tía en
París. No parece muy repuesto, vagabundea, trasnocha en los barrios bajos, en
calles como la que muestra un grabado de la época y desaparece por varios días
seguidos. El 24 de enero deja una nota a su tía:"... Cuando ya
haya triunfado de todo, tendrás tu lugar en mi Olimpo, como yo tengo mi lugar
en tu casa. No me esperes hoy, pues la noche será negra y blanca....".
(...)
"Aurelia" (1855) es su último libro y uno de los más trascendentes para los surrealistas. El autor narra en "Aurelia" episodios depresivos muy severos en los que se aprecia una gran tristeza, ideas de culpa y de auto-eliminación, como también fases maníacas con marcada actividad alucinatoria como en el siguiente relato, donde Nerval escribe: "Aquí empezó para mí, lo que llamaré el desbordamiento del sueño en la vida real. A partir de aquel momento, todo tomaba, a veces, un aspecto doble y eso, sin que el razonamiento careciere nunca de lógica, sin que la memoria perdiese los más leves detalles de lo que me sucedía. Sólo que mis acciones, insensatas en apariencia, estaban sometidas a lo que llaman ilusión, según la razón humana. Me creí transportado a un planeta oscuro donde se debatían los primeros gérmenes de la creación. Vi monstruos que cambiaban de forma y, despojándose de sus primeras pieles, se alzaban más poderosos sobre patas gigantescas, la enorme masa de sus cuerpos rompía las ramas y las hierbas, y en el desorden de la naturaleza, se entregaban a combates en los que yo mismo tomaba parte, pues tenía un cuerpo tan extraño como el de ellos. De repente un aire divino, el planeta se iluminó, todos los monstruos que había visto se despojaban de sus formas extrañas y se convertían en hombres y mujeres; otros revestían en sus transformaciones, la figura de los animales salvajes, de los peces y de los pájaros".
Concluimos citando las palabras de Marcel Proust en relación a Nerval, quien contribuyó mucho a su revaloración: "Si un escritor, en las antípodas de las claras y fáciles acuarelas, ha tratado de definirse laboriosamente ante sí mismo, de esclarecer unos matices turbios, unas leyes profundas, unas impresiones casi inasibles del alma humana, es Gerard de Nerval".
De: Los diagnósticos de Gerard de Nerval: La influencia de la locura en la genialidad literaria
Rev. méd. Chile Santiago
De: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872010000100017
En: http://www.scielo.cl.com









.jpg)






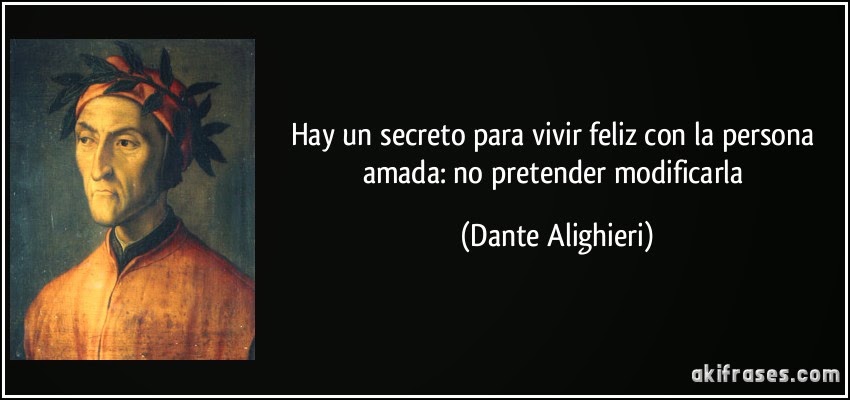




























.jpg)



